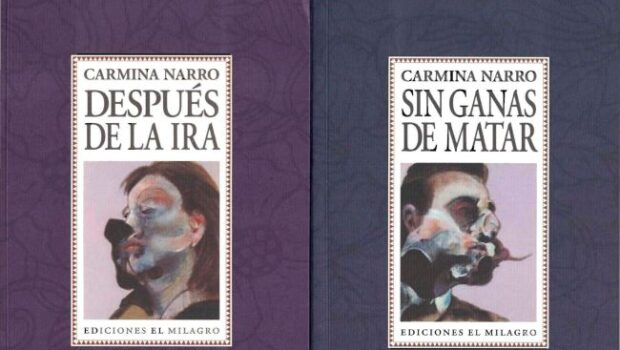En el mar
Adriana Díaz Enciso
El verano empieza tórrido, y no es precisamente el sol. Es el suspenso, el intercambio de amenazas: ¿iniciará un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán? Y si es así, ¿entonces qué hacemos? El sentido de impotencia se junta a la repugnancia: Trump deleitándose con sus acostumbradas fanfarronadas. Más cerca, los titulares hablan del pleito nocturno entre Boris Johnson y su novia: gritos, sonidos como de golpes, romper de platos y palabrotas; de inmediato baja su popularidad, aminorando al menos esa otra amenaza: la de tenerlo como Primer Ministro. La ignominia (que pueda considerarse siquiera la posibilidad de que este hombre gobierne una nación) ha cobrado tintes de farsa, y una se pregunta si esto, el espectáculo público diario y las figuras que lo protagonizan, es digno de llamarse humanidad. Ya de Brexit (farsa también, de la que Johnson es en buena medida responsable) mejor ni hablar. Mientras, las temperaturas suben en la Europa continental, rompiendo todos los récords; en la isla nos tocará lo nuestro, y llegan noticias de que en varios estados de México se han superado los 40 grados. Más inmigrantes mueren. Niños, tantos niños.
El Apocalipsis, como hay que recordar, es nuestra sombra. Está siempre cerca, susurrando en nuestro oído, vociferando en las plazas públicas, pisándonos los talones desde que hay humana memoria, pero este momento: verano de 2019, lo hace sentir un poquito más cerca. Vámonos al mar.
El mar es, en esta ocasión, Sheringham, un pueblito en las costas de Norfolk. De su auge como pueblo pesquero queda solo el recuerdo, apresado en las pintorescas casas construidas con piedra y guijarros. Ahora es un sitio popular para vacacionistas, que parecen ser locales; mucho son ancianos, quizá habitantes permanentes que han decidido ver pasar los años de su retiro junto al mar, y el pueblo no está estropeado por los excesos y vulgaridades del turismo en tantas otras zonas costeras del mundo. Aquí, la mezcla de gozo y melancolía de los puertos tiene un matiz de otros tiempos; como si el siglo XXI no lo hubiera tocado. Parece que la opresión de las noticias y el frenesí de Londres se disuelven en la vastedad incomprensible del océano. Ilusión o revelación, nuestra percepción sugiere que es otra la realidad. Que todo es calma, hoy y para siempre.
Pero el pueblo, como el mundo, tiene su historia (basta ver las viejas fotografías de pescadores, su mirada, para saber qué tan otra era la vida). Invasiones y despojo por parte de anglos, sajones y vikingos; huellas de ocupación romana. Las defensas para repeler a la Armada española y, siglos después, los ataques enemigos en la Primera Guerra Mundial, modificaron de hecho el paisaje. En la Segunda Guerra, la quietud costera se convirtió en ajetreo militar, movilización de tropas, accidentes aéreos, la destrucción causada por más de una decena de bombardeos. La naturaleza ha hecho también lo suyo, el mar obcecado y las tormentas arrancando al paso de los siglos parte de los acantilados. Para proteger el puerto, a inicios del siglo XX se trajeron colosales pedazos de piedra de Noruega que se apuntalaron contra el malecón. Son una presencia dramática, seres: personajes gigantescos, nobles y ominosos a la vez, atravesados por las marcas que dejó el ingenio humano al arrancarlos de su primera geografía. Piedras negras, oscuras, salvo donde el verdín las ha vuelto brillantes. Custodian el pueblo, hermosas, hoscas e imponentes. El malecón está lleno de letreros: “Peligro. No subirse a las rocas”, pero cuando hace buen día, muchos los ignoran. Vi niños felices retando su peligro, conquistándolas, volviéndolas cómplices, como a una fiera mascota, como lo han hecho por generaciones. Un domingo un par de hombres jóvenes la hacían de equilibristas en las barandas; la caída habría sido directo contra el filo oscuro de las rocas. El mar incita la osadía.
El orgullo de Sheringham por su historia es patente en los murales naif que bordean el malecón. Ilustran la defensa del puerto en la guerra; rescates heroicos de las muy presentes lanchas de socorro, parte esencial de la vida del pueblo; la herencia de su pasado de pescadores y el apacible paso de los días en su presente encarnación de lugar de descanso. Hay incluso una visión de cómo habrá sido Sheringham hace 30,000 años, por supuesto irreconocible, producto de un artista local tras el hallazgo en una zona cercana de los restos de un mamut.
Esta playa es casi toda piedra; hay que bajar tambaleándose entre la multiplicada y perfecta redondez de los guijarros para llegar a la extensión delgada de arena que por la tarde se ensancha, cuando baja la marea. Junto a las coloridas casetas de baño, ancianos relajados ofrecen la cara al sol… o las nubes. Con sol o nublado, calor o una brisa casi fría, la gente muestra su devoción al colosal misterio del agua, baja a la playa, alcanza al fin la arena.
Miro el mar, no me canso de mirarlo y apenas puedo comprender su inmensidad, nuestra pequeñez, y el milagro de que podamos verlo, concebir esto que vemos, acomodarlo en nuestro universo de nociones, decir: “Ah, esto es el mar”. Tampoco puedo evitar saber que esta vastedad, este dios inabarcable, mece hasta en sus profundidades más remotas bolsas de plástico. Sin embargo, su majestad está intacta. Lo sabe el constante rodar de las olas. Hay algo que ni siquiera nosotros, esta especie aterrada y soberbia en igual medida llamada humanidad, puede tocar. Observo a lo que somos los humanos frente al mar: igual que los perros que corren enloquecidos en la arena, igual a las gaviotas que alzan el vuelo o se mecen, ligerísimas, sobre las olas, igual al pájaro que roza el oleaje durante metros y metros antes de al fin dar ese salto invertido al cielo. Somos gozo, asombro y maravilla, ser elemental y sin palabras. No importa qué, quiénes seamos antes y después de este encuentro, en la orilla es como si nos vaciáramos de todo el peso de la existencia que creemos nuestra y nos quedáramos desnudos en nuestra forma primordial. Como niños, los niños que corren descalzos, que gritan de puro asombro, que lanzan piedras a las olas a ver hasta dónde llegan. Los adultos también corren descalzos, también gritan y ríen y lanzan piedras. Piedras que el mar regresa luego: son infinitas.
En la noche clara del largo día de verano bajan las gaviotas a la arena, la marcan con sus pasos en una miríada de agujeros, un lenguaje que también dice cosas, igual de fugitivas que los nombres que escriben unas adolescentes, los castillos que construyen los niños con sus padres, y a poco se echan sobre los guijarros, con las serenidad misma de las piedras, como disponiéndose a dormir.
Un día el ocaso es perfecto, en cielo claro. Otro, encapotado, asoma de pronto entre las nubes una franja de fuego incandescente, denso y translúcido a la vez, como la fragua. Crece la aparición, la incandescencia, hasta que cobra al fin la forma redonda del sol, traspasando nubes, aire y cielo. Desciende hasta el borde del agua y es, qué duda cabe, una presencia, divinidad que vuelve a ocultarse sin que podamos nombrarle o detenerle, aunque en realidad somos nosotros los que nos alejamos: esto que llamamos tierra, envuelta en esta extensión imposible de agua en movimiento y viva, su rumor incesante que sosiega: este vacío. Cuando ya no podemos ver más el sol, cuando el dios nos ha abandonado, nos queda su resplandor que se extiende sobre el agua en medida proporcional a los segundos de su ausencia; se intensifica, a cada instante la luz cambia, recordándonos que hasta la solidez de la materia es ilusión. Miro, hechizada, sabiendo que este portento sucede todos los días, durante miles, millones de años ha sucedido, y así será. Hasta que no haya más sol, ni mar, ni tierra.
Un hombre se acerca. Hablamos de esta belleza inaprehensible y de pronto, antes de que sepa siquiera su nombre, me cuenta que es viudo, cuánto extraña a quien fue su compañera durante 41 años. Me habla de su novia nueva –pero es difícil, ella vive también un duelo: su prometido, él con quien la vida común se quedó en sueño–. El prodigio de ese astro lejano iluminando el mar cuando se marcha abre entre extraños una fugitiva intimidad.
Somos frágiles. Nos vamos y se van, los que apenas ayer estaban aquí, viendo el mismo milagro. Más frágiles que este mundo que lentamente envenenamos y, confusamente, veneramos a la par. Pasará el apocalipsis y el mar seguirá hinchándose en su gigantesco respirar. Otro mar quizá: más fiero, más altas las incansables olas, rabiando revolviendo arena, peces, naufragios; el plástico, desechos, el veneno que mata a sus criaturas, pero seguirá rompiendo contra costas nuevas, con o sin nuestras lágrimas, nuestra mirada. Hasta que no haya más, aquí, de nada. Y a ese vacío, ¿quién le puede concebir, o condenar? El miedo, ante él, es inútil. Y mientras tanto hay mar, hay sol y tierra y un solo instante de frente a esta vastedad eclipsa lo que hay de patético en la humanidad, vuelve a los farsantes polvo –un polvo sosegado y mudo, como la arena–. Con o sin guerra, con o sin apocalipsis, fin de nuestro mundo, este mar respira y rueda. Veremos, o no, cómo y cuándo crecerá para tragarnos, o se secará, será montaña, mientras el sol sigue marcando sus ciclos infinitos.
Quizá entonces regresen los mamuts.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas Proféticos de William Blake.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo y Odio, los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía (Pronunciación del deseo, Sombra abierta, Hacia la luz, Estaciones, Una rosa y Nieve, Agua). Es también autora de la novela aún inédita Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas Proféticos de William Blake.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: July 10, 2019 at 9:34 pm