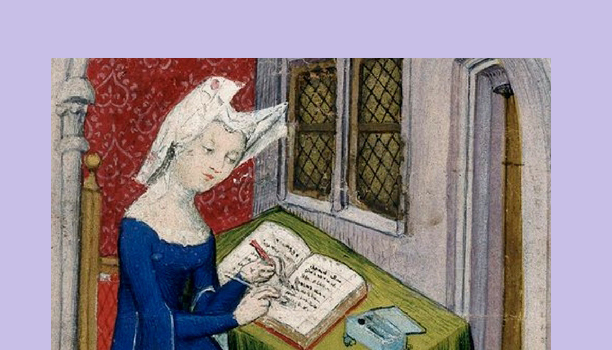ESCRIBIR EL TIEMPO, LAS ESTACIONES
Lolita Bosch
Porque lo que sí me pasa es que me deslumbra el sentido.
Y hago fotografías de palabras y signos abandonados en lugares extraños
Nunca me ha interesado las enfermedades que tienen que ver con la letra escrita. Me sobrecoge, eso sí, que alguien vea formas geométricas exactas en una pared de azulejos o escuche un ritmo preciso en el despertador. Pero no me deslumbran cosas como la escritura al revés o la obsesión por los palíndromos. Nunca me ha ocurrido. Incluso la palabra lletraferit*, catalana y gastada, siempre me ha parecido bonita –aunque demasiado evidente. Claro que estamos heridos, tocados, y obsesivamente buscamos letras. He aquí por qué leo con normalidad los ingredientes de las cajas de cereales mientras desayuno en hoteles donde trato de entenderme con camareros que hablan idiomas que me son ajenos. Pero no me centro en la posibilidad de encontrar palabras hermanas. No, no encuentro nada desconcertante en la obsesión por la letra escrita que seguro comparto con otros escritores y lectores. Nunca me detengo a pensar por qué reposo la mirada en los carteles que me rodean, ni me sorprende necesitar leer algo cuando estoy en un lugar nuevo. Todo ello, de hecho, me parece absolutamente natural.
Exactamente así: absolutamente natural.
Y claro: siempre que hago cualquier cosa, leo.
A veces he tratado de reproducir esta manera de acceder al mundo para entenderla mejor o sacar más provecho. Y durante un tiempo escribí con todo lo que estaba fuera de mí. Utilizaba una cámara de vídeo con un zoom muy veloz para escoger sílabas y letras al azar en carteles de la mexicana ciudad de Oaxaca para escribir en la pantalla cosas que afuera no estaban. Buscaba en la ropa que llevaba la gente signos de mi alfabeto que me explicaran quiénes eran. E incluso trasladaba escritos para ver si cambiaban de significado.
Pero por decirlo de alguna manera: hacía esto y basta.
Escribía cosas, trasladaba palabras y me inventaba descripciones. Nada más.
Porque a mí las letras así, descontextualizadas, las letras casi como objetos, nunca me han provocado mucho interés. Me parecen tan implanteables como mis manos cuando se aferran a un lápiz o el hueso del dedo pequeño que parece deslizarse cada vez que pulso en este ordenador la letra a.
Algo orgánico. Bonito y basta.
Aunque lo que sí me ocurre es que me deslumbra el sentido. No las letras, los sonidos, ni las palabras que conforman. Sino todo aquello en lo que se pueden convertir y que está afuera de ellas. Mucho, mucho más allá. De alguna manera casi incomprensible: en algún espacio abstracto más eterno y mucho más importante que la letra escrita.
Hago fotografías de palabras y signos abandonados en lugares extraños –palos de teléfono excesivamente altos donde nadie puede leer, barcazas ahogando sus nombres en puertos industriales, mensajes soterrados en las grandes tuberías de servicio público de las ciudades, cosas así–. Cosas que escribimos pensando que tenían sentido por su contexto y que con el tiempo se han quedado solas. Cosas que parece que necesiten, desesperadamente, un sentido nuevo. Siempre lo he hecho. Tengo muchísimas imágenes de este tipo. De lugares muy diferentes. Fotografías de trozos de camiones oxidados y de cajas abandonadas en un campo. Vallas con instrucciones que ya no delimitan nada. Piedras perdidas con mensajes que no podemos entender. Un trozo de tarjeta de presentación, un mensaje escrito a toda prisa en una calle.
Y con ello intento de construir, constantemente, un mundo dentro de este mundo nuestro. Con esta inercia que no se agota de querer dar sentido a todo. Porque eso sí que me fascina. Me tenso. Me emociona. Me corresponde. Encuentro absolutamente impresionante crear, casi con naturalidad, conceptos. Y es por eso que busco siempre y en todas partes. Leo, pregunto, escucho, interpreto, observo, me llevo, me suelto y trato de averiguar todo el tiempo dónde se esconde esta posibilidad inmensa de generar sentido, con qué parte incomprensible del lenguaje nos construimos, qué debemos dejar atrás para entender. De qué manera el lenguaje nos lo acerca todo todo el tiempo. Y aunque ya haya respuestas en el psicoanálisis, el teatro, nuestra imaginación. Respuestas al arte, la filosofía, la literatura, el mundo. Yo quiero leerlas todas y construir otras nuevas. Es por eso que me obsesionan las maneras como nos explicamos los mundos que habitamos –como si nuestra vida fuera un charco y nosotros renacuajos que nos convertiremos en sapos a causa a unas leyes físicas que no sabemos qué leyes son, donde están escritas o cómo funcionan ni para qué sirven.
Aunque no importa que no lo podamos entender. Escribimos a toda costa. Queremos levantar, sea como sea, cúpulas de sentido constantes. Casi como una compulsión. No para conmemorar los objetos con los que construimos sino para conmemorar esta posibilidad extraordinaria de reinventarlo todo y estar. Caer sorprendida en frente de esta estructura intrínseca al lenguaje y la imaginación que a veces confundimos con el orden, con la inercia e incluso con la lógica. Esta necesidad que no se termina de construir con los mundos narrados al habitarlos. De escribir lo que somos y formar parte. Inventarnos en el lenguaje y entender.
Esto es exactamente lo que me fascina. Y de eso es de lo que ahora quiero hablar.
Notas
*Letraherido, hace referencia a todas las personas tocadas por la literatura: poetas, novelistas, editores, críticos, novelistas, cuenteros, etc.
 Lolita Bosch nació en Barcelona en 1970, pero vivió mucho tiempo en Albons (Baix Empordà). También ha vivido en Estados Unidos, India y, durante diez años, en la Ciudad de México. Ha publicado, entre otras novelas, Tres historias europeas, La persona que fuimos, La familia de mi padre o Esto que ves es un rostro, así como su antología personal de literatura mexicana Hecho en México y el ensayo narrativo Ahora, escribo. Su Twitter: @LolitaBosch
Lolita Bosch nació en Barcelona en 1970, pero vivió mucho tiempo en Albons (Baix Empordà). También ha vivido en Estados Unidos, India y, durante diez años, en la Ciudad de México. Ha publicado, entre otras novelas, Tres historias europeas, La persona que fuimos, La familia de mi padre o Esto que ves es un rostro, así como su antología personal de literatura mexicana Hecho en México y el ensayo narrativo Ahora, escribo. Su Twitter: @LolitaBosch
Posted: January 3, 2016 at 10:32 pm