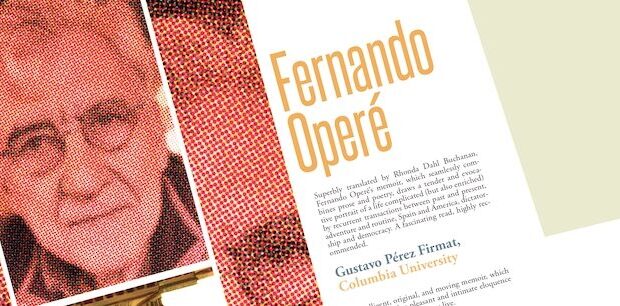José Alfredo
Lorea Canales
Le pregunté qué quería hacer su última noche en Boston. Nada me había preparado para su respuesta, ni los dos años que llevábamos viviendo juntos. Casi juntos, pues ella tenía su departamento cerca de la universidad, y yo el mío menos cerca, pero más amplio y ya sin roommates. Durante la semana cada quien atendía sus estudios, ella su maestría de Ciencias Políticas y yo mi doctorado en Economía. Pero casi todos los fines de semana nos veíamos; siempre se nos hacía tarde, a ella le daba pereza regresar con sus compañeras que se emborrachaban todos los fines de semana y decidía quedarse conmigo. A los dos nos gustaba tomar el café en la mañana y leer el periódico, salir a caminar, meternos al cine. El frío, la soledad requerida para estudiar, la distancia entre nuestros departamentos, todo lo propiciaba. Nunca tuvimos el típico enamoramiento, fue casi a pesar nuestro, sin querer queriendo, no éramos amigos, ni novios, ni amigovios, simplemente éramos. Nos gustaba estar juntos. Yo le había dejado muy claro que no estaba preparado para el tipo de relación que ella o sus papás deseaban. Inclusive me había rehusado a conocer a su familia, a pesar de que su papá era un prominente economista y político. Mis planes eran otros; me faltaban mínimo tres años en el doctorado, más exámenes, tesis y asesorías; tenía que dar clases durante un semestre y luego pensaba trabajar en el Banco Mundial. No necesitaba una esposa que me jodiera la existencia y ella lo había entendido, por eso ahora nos despedíamos. Ella regresaba a México a vivir en casa de sus papás y a encontrar marido. Se reía cada vez que decía eso.
—Encontrar marido, como si lo hubiera perdido.
Lo mismo decía de perder su virginidad, cosa que le importaba muy poco y que además no había sido conmigo.
—Perderla, como si la fuera a encontrar por ahí, detrás de un cajón o en un rincón de la casa que olvidé trapear. Hay que abrir una oficina de virginidades y maridos perdidos, para quien quiera encontrarlos. ¿Sabes que en inglés lose quiere decir etimológicamente “dejar ir”?
Y entonces yo buscaba perder en el Corominas que había encontrado en la biblioteca de la universidad, y le escribía que en español viene del latín, derivado de dare “con el sentido primitivo de ‘dar completamente’”.
—Tú las das —me contestaba.
—Las gracias —respondía yo. Nos reíamos.
Se burlaba, pero una amiga le había regalado una figura de san Antonio y lo tenía puesto de cabeza sobre su armario. Si mal no recuerdo el catecismo supersticioso de mis tías, a san Antonio se le reza para encontrar marido y también cosas perdidas. ¿Lose o perder? ¿Dejar ir o dar completamente? ¿Cuál será?
La conocí por primera vez en la casa de campo de los papás de Steve, a un costado del Río Susquehanna en Pensilvania; cerca de un pueblo, Williamsport, donde se llevan a cabo las series mundiales de béisbol infantil, que es más mundial que la so called “World Series” de los profesionales. Rutinariamente participan México, Japón y República Dominicana. Hay una película de un equipo mexicano que triunfó ahí, los Industriales de Monterrey. Luego a México lo descalificaron porque en vez de llevar al equipo ganador de la liga, formaban un equipo con los mejores jugadores —y eso iba contra las reglas—. Pero México no es el único país que hace trampa, cada año hay un escándalo porque falsifican la edad de los jugadores. Cuando me invitó Steve sólo me dijo que venían some buddies and their girlfriends, supuse que todos gringos. Aquí no era como en México; la cabaña había estado desocupada durante meses, y no tenían servicio, ni muchachas, encargado o capataz. Había que hacerlo todo nosotros. Cuando llegamos por la mañana a la casa rodeada de bosques, unos preparaban leña para la fogata que prenderíamos en la noche, yo acomodaba el súper en las repisas, cada quien hacía su cama. Pasamos las primeras horas volviendo la casa funcional. Barrimos, trapeamos, tendimos y después de un rato había hasta floreros en la mesa con flores silvestres. Bill e Irina limpiaron las canoas. Estábamos listos para dar un paseo. El sol brillaba con intensidad de las primeras horas de la tarde, colando sus rayos por entre las ramas de los enormes árboles. Steve llevaba cañas de pescar. Harry escudriñaba una cajita con anzuelos. Bill ponía cervezas en la hielera mientras yo, pasmado, admiraba la capacidad de trabajo de todos y la organización. Nadie les decía qué hacer, parecían catálogo de Gap. En poco tiempo estábamos todos sobre la canoa pescando truchas, bebiendo cerveza. El río brillaba. No pescaban como yo aprendí en Acapulco: echando el anzuelo lo más lejos y esperando. Hacían lo que llamaban casting: primero echaban el anzuelo hacia atrás y antes de que descendiera, tiraban de la caña para crear un arco. El anzuelo ondulaba hasta rozar el agua y tan pronto tocaba la superficie volvían a enrollar el carrete dando vueltas frenéticas a la manivela; el chiste era que la mosca flotara sobre el agua para que la trucha saltara por ella. La pesca fue abundante, nos quedamos con cuatro para asarlas y las demás las regresamos al río.
Después de un tiempo remando contracorriente, llegamos a un puente de madera que hacía un arco sobre el río. Al borde del río un sauce daba sombra. Una larga cuerda estaba atada al barandal. Steve lanzó un reto:
—¿Quién se avienta al río?
Ninguno llevaba traje de baño. Las mujeres —había tres; Irina y dos más de las que no recuerdo cara ni nombre— hicieron muecas de disgusto. Steve ya se desabrochaba el pantalón para saltar, el agua se veía clara y fresca. En eso, Irina desafió a Bill, su galán:
—Si tú te echas, me echo.
Steve volteó a verme. Me dijo al oído:
—Sería la primera vez. Desde que traemos chicas a la cabaña, jamás se ha tirado ninguna.
Irina sí saltó, se quitó los pantalones de mezclilla y tomó la cuerda con destreza, se columpió en calzones y t-shirt hasta caer al agua. Bill y Steve se mecieron varias veces de la cuerda mostrando sus desarrollados bíceps y habilidades de gimnasio, trepando alto sobre ella. Yo miraba desde la canoa. No me iba a echar, aunque se me antojaba muchísimo. Era el único que llevaba trusas, muerto antes de que me vieran. Las bragas de Irina eran rosa pálido y bonitas. Todos los demás, como típicos gringos, traían bóxers. Ya lo dije, era de catálogo: uno asiático, otro mulato; yo era el mexicano del grupo. En la noche, sobre la fogata donde además de hot dogs preparaban truchas en papel aluminio, Steve lio un churro, e Irina le dio un toque. Yo estaba sorprendido, maravillado con estas gringas que viajaban con sus novios, sabían pescar, nadaban en calzoncillos y fumaban. Más me sorprendí cuando Bill preguntó:
—How did you say they call it in México?
—Mota —respondimos ella y yo al mismo tiempo. Fue cuando me enteré que era mexicana.
Estuvo con Bill un año más, y durante ese tiempo la volví a ver un par de veces. Me la encontré al año siguiente en una fiesta que hacían para mexicanos que estudian en el extranjero —era el tipo de eventos que yo solía evadir, pero a veces la soledad cala—. Presentí que ya no estaba con Bill.
—Le dieron un trabajo en Nueva York y no quisimos hacer el rollo a distancia. Ya sabes, amor de pendejos.
—Contentos los cuatro.
Ella había terminado el college y estudiaba una maestría.
—No estoy lista para regresar a casa de mis papás y eso.
Era el comienzo del email y parecía novedad mandar recaditos. Hablábamos en las noches desde nuestras respectivas camas solitarias, los fines de semana vivíamos juntos y ahora se iba.
—¿Qué quieres hacer la última noche?
—Estuve pensando. No te vayas a reír, ¿okay? Quiero hacer algo que no voy a poder hacer cuando regrese.
—Mmm —gruñí. Irina no era muy buena con las interrupciones, y yo quería escucharla.
—Quiero fumar mota y que me lleves a un antro de topless.
—Bueno —le dije, ocultando mi sorpresa.
Conocía un par de lugares a los que me habían llevado, no era algo que yo hiciera a menudo, pero recordé haber visto a alguna mujer de espectadora. Sentía mi pulso: de todos los escenarios posibles, yo habría calculado en cero la posibilidad de que ella solicitara ir a un titty-bar y fumar mota. No existen cero probabilidades, recordé la voz de mi profesor de estadística.
—¿No quieres ir a cenar antes? —alcancé a decir.
Nos encontramos en nuestro restaurante indio favorito y bebimos dos grandes cervezas Taj Mahal. Pedimos the usual, Lamb Vindaloo y Chicken Tikka. Fumamos mota y nos dirigimos a un antro que estaba cerrado porque era domingo. Me dirigí a otro, le advertí que era menos bueno. Entramos. Las chicas, la pasarela, el tubo, la música, los gordos frente al escenario. Ella parecía animada. Yo iba preparado con billetes de un dólar y le pasé un fajo. Después de observar por un rato el ritual, colocó con delicadeza un par de dólares en el liguero de una chica, otro en un escote y finalmente, casi temblorosa, encajó uno en la tanga de otra. Al poco rato pidió que nos fuéramos. Fumamos un poco más y, al llegar a casa, hicimos el amor. He revivido esa noche muchas veces, pero no recuerdo exactamente cómo fue; esas horas se mezclan con todas las otras como si hubiera sido solo una noche cualquiera. Y no la última en que estuvimos juntos.
Nos seguimos escribiendo durante un tiempo, luego le perdí la pista. Terminé el doctorado. Entré al Banco Mundial. Regresaba poco a México. Cuando tomaba vacaciones aprovechaba para conocer el mundo: París, Londres, Camboya, Nueva Delhi, Hong Kong y Beijing. Renté un departamento en el centro de D. C. con vista al Watergate y al Potomac. Al interior tenía una biblioteca de la cual me sentía orgulloso, un pequeño bar con licoreras de cristal cortado y varios tipos de single malt. Tuve una novia por un par de años, sueca, absolutamente perfecta, con el pelo rubio y lacio, las piernas largas. Llamábamos la atención: yo, moreno y alto; ella, larga y rubia. Trabajaba de traductora. Nunca vivimos juntos, ella insistía en mantener su piso y yo el mío. Nos sentíamos con derecho a actuar más mayores, más intransigentes. Ella me dejó. Yo cumplí treinta y cinco años.
Volví a México a una boda porque mi amigo Charlie me insistió tanto que no me pude negar, pues como buen político, hizo oídos sordos a todas mis excusas. Era el segundo matrimonio de Charlie y yo seguía soltero. Estaba más entusiasmado que en su primera boda. La primera vez te casas por pendejo, decía. La segunda es la de a deveras. Quería recordarle que para su nueva esposa, sería su primer matrimonio. ¿Se la estaba pendejeando a ella? Pero no tuve corazón, él estaba tan animado. Como ella era primeriza y ya tenían miedo que se les estuviera quedando —tenía veintiséis años o por ahí—, los papás echaron la casa por la ventana. Iglesia de Lourdes, Hacienda de los Morales, mariachis, grupo, sombreros, anteojos, “El venado”, Timbiriche, the whole kit.
La vi en la misa y ella también me miró de reojo, pero no se me acercó hasta las dos de la mañana.
—¿Qué onda? —me dijo como si me hubiera visto ayer.
—¿Cómo estás? —De verdad quería saber.
—Muy bien. Mira —me enseñó un diamante—. ¡Me caso en dos meses! Tienes que venir.
Se me hizo un nudo en el estómago que casi vomito. La tomé de la mano y la llevé a la pista.
—¿No le va a importar, verdad?
Cuando me di cuenta de lo que hacía, me entró miedo. En México hay tipos muy celosos y no quería que nadie me fuera a partir la madre. Echó una carcajada.
—Cómo crees, güey. Yo no duraría ni un segundo con un tipo celoso.
Era ella. Bailamos un par de canciones hasta que me dijo que tenía sed y me llevó a su mesa. Ahí la esperaba el que ya había adivinado que era su prometido. Nos presentó y ella se sentó sobre sus piernas. Él comenzó como sin darse cuenta a acariciarle la nuca, mientras le abrazaba de la cintura. Mi estómago volvió a encogerse.
—Moctezuma’s revenge —alcancé a decir antes de salir disparado al baño. Vomité y a nadie le sorprendió, porque ya era la hora en que sacaban los chilaquiles y el pozole y los borrachos se empezaban a notar. Me fui de la boda.
El cuarto de hotel, que antes me había parecido lindo, inclusive lujoso, con la vista a Reforma, la cama grande y la pequeña antesala, ahora me decepcionó. Salí de ahí. Me fui al Tenampa y antes saqué un fajo de lana. Que toquen otra vez “La que se fue”.
*Este cuento pertenece al libro Mínimas despedidas de Lorea Canales. Dharma Books, 2019
 Lorea Canales es autora de los títulos: Apenas Marta (Becoming Marta, 2011) y Los perros (The Dogs, 2013) . Ha sido incluida en diversas antologías. Su Twitter es @loreac
Lorea Canales es autora de los títulos: Apenas Marta (Becoming Marta, 2011) y Los perros (The Dogs, 2013) . Ha sido incluida en diversas antologías. Su Twitter es @loreac
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor
Posted: August 8, 2019 at 9:17 pm