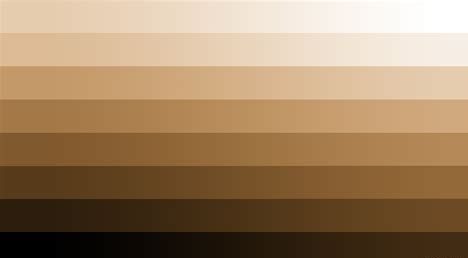Fuera (y una idea del retorno)
Adriana Díaz Enciso
Y nos fuimos de Europa. Temprano esa noche llovió y llovió sin misericordia; el viento nos rompía los paraguas. Las imágenes del carnaval viajaron por el mundo: Nigel Farage, líder del partido Brexit, agitando sus banderitas junto a sus correligionarios en el Parlamento Europeo, hasta que le dijeron que las guardara y se asegurara de llevárselas consigo al salir; la bandera británica retirada de la sede de la Unión Europea en Bruselas mientras los miembros del Parlamento Europeo, algunos entre lágrimas, cantaban el tradicional Auld Lang Syne (poema musicalizado de Robert Burns, convertido en canto universal de despedida); las celebraciones en la calle a partir de las once de la noche, cuando ya no llovía.
Escribí la primera versión de esta crónica antes. Antes de que los temas de conversación de todo el mundo cambiaran radicalmente para centrarse en una amenaza invisible a simple vista, y que, vista a través del microscopio, resulta siniestramente atractiva, con esa especie de aire naïf de su colorido y corona. Un virus transmitido de animales a esa especie a menudo más lerda que somos los humanos hizo polvo en su puño la piedra de nuestras humanas obsesiones, y “Brexit”, ese vocablo pirograbado en las neuronas de la población británica durante los últimos cinco años, ha ido a parar al rincón de ese pasado donde la gente se reunía en pubs y cafés y se abrazaba, para ser sustituido por “coronavirus” o “COVID-19”.
En esa primera versión de esta crónica hablaba de mi intención de articular algo que tuviera “más permanencia que el desfile de imágenes, el torrente de palabras repetidas que luego se van olvidando, enterradas por la nueva catástrofe, el nuevo crimen, la nueva moda, el nuevo cataclismo, la nueva celebridad”. La pandemia dio consistencia a estas palabras con una contundencia que entonces me habría sido imposible imaginar.
Hoy ya no se trata de hacer una crónica de ese aciago 31 de enero, de esa honda tristeza a medio invierno. Si rescato esta crónica que el COVID-19 volvió caduca antes de que alcanzara a publicarse, es como una vívida constatación de que el Eclesiastés no miente: “vanidad de vanidades, todo es vanidad”.
Veamos, por ejemplo, lo que me alarmaba ese 31 de enero. Sabía que no era cierto que todos los que votaron por Brexit eran racistas, fascistas o estúpidos (simplificación burda que esquivaba la complejidad del asunto y solo servía para extremar la discordia). Lo que sí tenía claro era que el liderazgo de Brexit, personificado por Farage y La Bestia, la desinformación, las francas mentiras y la desaforada propaganda sí que habían estado cargados de racismo y estupidez, ambos tóxicos ingredientes en la receta del fascismo. Las celebraciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea fueron más que una provocación; eran una agresión directa a casi la mitad de una nación ya bastante dividida.
Las escenas eran casi incomprensibles: la gente en la calle con sus banderas, lanzando vítores, cantando, coreando con frenesí la cuenta regresiva como si fuera no tanto Año Nuevo, sino el fin de alguna guerra devastadora. La celebración, hay que aclarar, no era del todo espontánea. Se invirtió mucho dinero en los efectos especiales. Por ejemplo, en el espectáculo de luces proyectadas sobre Downing Street, con los colores de la Union Jack ya no agitada en el Parlamento Europeo como en un partido de futbol, sino convertida en monumental declaración nacionalista; o en la proyección en Parliament Square de un letrero vociferante al estilo pop art que gritaba “We’re out!” (“¡Nos salimos!”). Entre tanta parafernalia, se me quedó grabada la mujer entrevistada en la calle que decía, entre sollozos: “Ahora viviremos al fin en un país libre e independiente”, como si hasta ayer hubiera estado viviendo en Palestina, sometida a la más brutal opresión. Esa mujer hacía esta declaración histérica en una fiesta callejera. Ahora, mientras escribo estas palabras, estamos todos encerrados en nuestras casas, y Parliament Square está vacía, como nunca se le había visto antes y ojalá no se le vuelva a ver después, cuando pase la pandemia.
La agresión (por no hablar de la vulgaridad) de dirigir, desde el gobierno e invirtiendo fondos públicos, la celebración callejera del resultado de un proceso político que fue desde el principio no solo accidentado, no solo el hazmerreír ante el resto del mundo, sino sucio; proceso que dejó al país dividido y exhausto, fue un mensaje claro de la dirección que el gobierno de La Bestia marcaba apenas hace dos meses: el gusto por las baladronadas, y una declaración de guerra a media población en descontento. Al ver las celebraciones me pregunté, por primera vez en los 21 años que llevo aquí, si de verdad quería seguir viviendo en este país.
Mucha gente que aquí nació y creció se preguntaba lo mismo. Pero no sabíamos a dónde ir.
Hoy, ya nadie se acuerda de las celebraciones en que se invirtió tanto dinero y energía. A nadie le importan, y nadie en el planeta entero puede ir a ningún lado. Nuestra pregunta de ayer se volvió menos que retórica.
Esa misma noche del 31 de enero fue escenario también de formas de la resistencia, como las vigilias callejeras por todo el país; las velas encendidas, en duelo como era menester, porque, como dijeran las personas ahí reunidas, “algo ha muerto”. “Encender una luz en la oscuridad” fue el nombre de estos mítines en lucha contra el desaliento. O la proyección sobre los acantilados blancos de Dover del breve filme en que dos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ambos con más de noventa años, enviaban un mensaje de unidad a la Europa que se alejaba al otro lado del Canal de la Mancha, y que es hoy día quizá aún más conmovedor, cuando somos todos en el mundo quienes nos comunicamos unos con otros, desde el aislamiento contra la amenaza invisible, a través de imagen y palabras transmitidas, sin poder tocarnos.
En el sótano de la librería de la London Review of Books, en Bloomsbury, un grupo de unas treinta personas buscamos aquel 31 de enero de 2020, ya tan distante, nuestra forma de resistir la noche, y nos reunimos para la proyección del filme Cenizas y diamantes (1958), de la clásica trilogía de Andrzej Wajda, presentada por el poeta David Harsent, quien también leyó algunos poemas de su libro más reciente, Loss (Pérdida). La elección del filme para esa noche no era azarosa. Ambientada en una Polonia que celebra el fin de la guerra en 1945, la acción gira alrededor del movimiento clandestino anticomunista y la perpetuación de la violencia en medio de la celebración delirante de una nación desgarrada, en estado de shock y rodeada de su presente en ruinas.
No se trataba, claro está, de una comparación literal entre dos momentos y realidades distintos, pero era pertinente como el amargo retrato de un país dividido, en un momento en que, como bien dijo Harsent, el Reino Unido estaba más dividido que nunca; los fuegos artificiales en el filme de Wajda sofocando la desolada realidad de la violencia eran un eco sombrío de los espectáculos de luz y sonido y las fiestas allá afuera. (Fíjense que digo que el Reino Unido “estaba” más dividido que nunca, en lugar del “está” que usé en la primera versión de esta crónica. Ahora hablar de la colectividad de un solo país me parece cosa ilusoria. A media pandemia, la única colectividad que tiene sentido y parece real es la del mundo todo, y, en el miedo y la incertidumbre, estamos todos unidos, para bien o para mal.)
En mi primera crónica decía que los rasgos que definen nuestra humanidad prevalecen, sin importar el paso de los siglos, y que nuestra fragilidad es uno de los más elocuentes. Ninguno de los personajes en Cenizas y diamantes tiene la capacidad ni la fuerza de apartar su destino personal del torrente despiadado de la historia, y más allá de los bandos, convicciones, ambiciones y traiciones que definen a cada individuo (en el filme, o en lo que llamamos mundo real) se extiende el mapa de su indefensión; los caminos limitados y truncos que se ofrecen para quien está atrapado, por azar, en su propio tiempo y un espacio determinado. Es decir, en la historia. Ningún individuo en Cenizas y diamantes tiene la facultad para cambiar el pasado y anular el monstruo de creación colectiva que fue la Segunda Guerra Mundial, y ninguno puede tampoco sustraerse a sus consecuencias. Nosotros, sentados en ese sótano en Bloomsbury, o la gente allá afuera el pasado 31 de enero que se lamentaba o celebraba, tampoco podíamos escapar de la realidad de ese otro engendro colectivo llamado Brexit. Lo aterrador de la historia es la fuerza ciega de esas creaciones colectivas, que como bola de nieve crecen con impulso propio, sin que nuestras humildes opiniones sean de mucha consecuencia. Esa noche de Brexit, entonces, pensamos en Europa. En su pasado, su presente, el incierto futuro, con una lúgubre sensación de impotencia.

Menos lúgubre, sin embargo, que la que sentiríamos dos meses después, y el futuro entonces parecía sin duda mucho menos incierto.
Tras la proyección de Cenizas y diamantes, David Harsent leyó algunos de los poemas incluidos en Loss, y sin duda la pérdida era uno de los sentimientos que nos habían reunido esa noche. David habló de sus emociones del día, que describió a medio camino entre el llanto y la rabia. El primer poema de Loss venía muy a cuento. Los versos que concluyen el poema parecían articular nuestra desolación e impotencia, pero también nuestra complicidad entre las fauces del destino colectivo:
Anomalías de la historia, el nacer de hombres malvados, un súbito aumento en los mejores entre nosotros de ceguera voluntaria, cierta pérdida de sombra. Vivimos con ella día con día, la única sorpresa siendo nuestra respuesta vanagloriosa. Y cuán bruta, cuán crasa.
Sobrevivimos aquella noche, con cine y poesía, en un pequeño nicho de resistencia para el arte y las ideas, como bien dijera Gareth Evans, coordinador del programa cinematográfico en la librería de la London Review of Books (ahora, como todo, cerrada indefinidamente). Pero fue una noche triste. Entonces pensé que, a veces, la tristeza es la resistencia. La respuesta pertinente, sabiendo lo que sabemos.
Lo que sabíamos entonces era que La Bestia se había ido a dormir pensándose lleno de gloria. Para él, para su gobierno, para Farage, el futuro estaba clarísimo. Dos meses después estaba infectado con el COVID-19, en aislamiento, asistiendo a sus juntas a distancia por internet, y su gobierno, enfrentando una catástrofe económica compartida por el planeta entero, se veía obligado a tomar medidas que bien podríamos llamar socialistas. El portavoz de la codicia y el individualismo sin escrúpulos tendría que doblegarse al único llamado pertinente ahora: el de la solidaridad.
Escribo esto a principios de abril. No sé cómo saldrá La Bestia de su confinamiento, pero a veces me pregunto qué pensará, entre los embates de la fiebre y otros síntomas, sobre la incertidumbre que es la marca de la condición humana; sobre la avalancha que ha convertido sus triunfos en polvo; sobre lo poca cosa que es, a final de cuentas, un hombre en el poder.
Y claro, pasada la pandemia se seguirá hablando de Brexit. Peor aún, habrá muchos en las esferas del poder empecinados en regresar a donde estábamos, a ese materialismo criminal y la perversidad del “sálvese quien pueda” con aún mayor enjundia. Sin embargo, nada podrá borrarnos la experiencia de la indefensión, incertidumbre y caída de todas nuestras casas de naipes que ha significado la pandemia.
Hace rato vi un filme que cubría algunos momentos de la rebelión de octubre de Extinction Rebellion, enviado por email en su boletín informativo para alimentar nuestras horas de aislamiento. Se me estrujó el corazón nada más de ver algo que hasta ayer parecía tan normal: calles llenas de gente. Manifestaciones, protestas, gente unida en solidaridad, tomándose de la mano, abrazándose. ¡Incluso policías haciendo arrestos masivos, sin tapabocas! Gente cerca una de otra. Gente tocándose. Gente en las calles…
La rebelión de octubre de XR giraba alrededor del desastre climático, y el desastre climático, en tanto que violación del equilibrio de la tierra, sí que está relacionado con la pandemia del coronavirus. Estamos viviendo consecuencias de la imprudencia del humano depredador. No sé a dónde nos va a llevar este barco averiado, qué tan doblegados estaremos todos en el planeta entero ante la pandemia cuando esta crónica vea la luz, pero sí sé que, desde el forzado “distanciamiento social”, el largo aislamiento, la sensación de pérdida y el miedo, anhelo ver el momento en que la gente vuelva a llenar las calles, que vuelva a abrazarse y a tomarse de las manos con un reconcentrado sentido de solidaridad. Deseo que abramos los ojos tras este extraño sueño convencidos de la importancia de las bases más elementales de la sociedad, donde, por ejemplo, los servicios de salud, afrontar la crisis climática y el cuidado de los más desprotegidos tenga una importancia mucho mayor, y más urgente, que la creación de armamentos, el vodevil de los políticos y la demencia de una sociedad consumista y su imperio del desperdicio y la desigualdad. Deseo que en el Reino Unido no regresemos a la perorata de nuestro estar fuera de Europa, sino que regresemos todos, ya rasgado el velo de nuestra ceguera, a estar dentro del mundo. Juntos.
Sí; a media pandemia, tengo esa esperanza.
Porque si no salimos de esta crisis radicalmente transformados, mereceremos que venga entonces la plaga de langostas.
 Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
Adriana Díaz-Enciso es poeta, narradora y traductora. Ha publicado las novelas La sed, Puente del cielo, Odio y Ciudad doliente de Dios, inspirada en los Poemas proféticos de William Blake; los libros de relatos Cuentos de fantasmas y otras mentiras y Con tu corazón y otros cuentos, y seis libros de poesía. Su más reciente publicación, Flint (una elegía y diario de sueños, escrita en inglés) puede encontrarse aquí.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: May 10, 2020 at 7:17 pm