Fragmentos de una novela inexistente II
Sandra Lorenzano
Fragmentos de una novela inexistente I
Duele vivir lejos. No hay que pensarlo demasiado; como tantas otras cosas, hay que dejar fluir ese espacio tratando de no pensar lo que significa. Que no lastime. Que no marque la piel. Que los días transcurran sin que nos preguntemos por qué hemos decidido hacer una vida a más de diez mil kilómetros de las calles de la infancia, de la mesa familiar, de las risas que llegan en fotos cada sábado, de ese paisaje de ríos donde el agua tiene atrapadas mis raíces. “Por qué soy yo y no soy tú. Por qué estoy aquí y no allá”, se pregunta Peter Handke, y una voz lo repite obsesivamente al comienzo de “Der Himmel über Berlin”, “Las alas del deseo”, una de las películas que más amo en la vida. “Por qué estoy aquí y no allá”. Duele vivir lejos. Pero nunca duele más que cuando la muerte se hace presente. Las casi diez horas de vuelo se vuelven eternas: quizás no llegue a darle un abrazo; quizás no pueda tenerle la mano para que ella no entre sin mí a esa otra realidad de ausencia. Para que yo no entre sin ella. Quizás no sea cierto todo lo que me dijeron. ¿Por qué moriría mi madre? ¿Por qué ahora que estoy en el otro extremo del continente? ¿Por qué ahora que no he dejado de ser su hija, que no he dejado de aferrarme a su cuerpo? ¿Por qué ahora que no he dejado de ser rastro de su sangre y de sus genes –ésos que hacen que mis uñas sean como las suyas, que hoy quiera acariciar el barro como ella acariciaba la madera de sus tallas–, de su memoria y de sus cada vez mayores olvidos? ¿Por qué ahora que dentro de un avión tengo que atravesar el cielo de esta tierra en la que de pronto ya no me reconozco? Nunca me han pesado más los diez mil kilómetros que en el asiento 7, fila C, de ese boeing 747 o 707 que además de todo hacía una escala, volviendo a la cordillera un muro de desesperación. De pronto no fui yo quien guardó unas pocas cosas en la maleta y salió corriendo hacia el aeropuerto después de la llamada de papá. No fui yo. O no del todo. Porque yo soy con ella. Por primera vez lo pienso con absoluta claridad. Sólo por un instante y con vergüenza. ¡Tengo casi cincuenta años! Apenas pronunciada esa frase se vuelve una masa informe de imágenes y sensaciones. Sólo por un instante y con vergüenza.
…
Dice el Diccionario de la Academia:
Miedo: Del lat. metus, “temor”.
1. m. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario.
2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.
“Lo contrario a lo que desea”. ¿Qué deseo? No el picahielos, ni las converse, que podrían aparecer una noche cualquiera en la escalera, ni el cuadro de Bacon: la carne. Un picahielos entrando en la carne. ¿Real o imaginario? Miedo. Pavor. Terror. El miedo se te instala bajo la piel, como hormigas que te van horadando. El pavor, el terror, son repentinos; aparecen y desaparecen. Como el pánico. El miedo, en cambio, se queda. Está. Es tu compañero cotidiano.
Pero las cosas pueden ser mucho más sencillas, o más arcaicas: “El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano”. Paul Mac Lean propuso en su teoría evolutiva del cerebro triúnico que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en uno: el reptiliano, el límbico y la neocorteza o cognitivo. No me pidan que explique mucho. Sólo quiero decir que me conmueve esta explicación del cerebro reptiliano: “MacLean ilustra esta función al sugerir que organiza los procesos involucrados en el regreso de las tortugas marinas al mismo lugar en el que han nacido”.
Las tortugas. Ulises. Yo misma. El cerebro de reptil da origen a la nostalgia porque ya no hay hogar al cual regresar. No leo más. La lagartija que hay en mí lagrimea al sol.
El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
…
¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!
Mi madre me recitaba los poemas de Lorca. Mi cerebro reptiliano lagrimea al sol. La nostalgia y el miedo se mezclan: soy una tortuga que no puede regresar.
…
¿Adónde quieren regresar las tortugas? ¿A qué hogar? 500 millones de años, dicen, deseando el regreso al lugar en que han nacido. Allí está nuestro cerebro reptiliano. La ciencia sostiene que no hay nostalgias: puro presente. ¿Quién puede creerlo? ¿Podría haber deseo de regreso sin nostalgia? “El regreso” bautizaron mis padres a su casita del Tigre. Allí frente al río, en ese paisaje que eligieron como hogar, son los lagartos lorquianos.
…..
Otra vez las cenizas. Podría tener frente a mí la pequeña urna con las cenizas de mi madre. Como San Jerónimo tenía una calavera. Memento mori. No la tengo. Ella eligió mezclarse con la tierra y el agua a la orilla del río. “El regreso”: polvo eres, y al polvo volverás. En la memoria las escenas se mezclan: creo recordar que vamos en un bote, mi padre remando como remaba tantos domingos por ese delta que era su hogar, los cuatro hijos en esa imagen somos pequeños, aún no nos sentimos huérfanos y por eso confiamos en su capacidad de mantener el bote sobre las aguas a pesar de las olas que producen las lanchas al pasar a toda velocidad junto a nosotros. Entre los cuatro sostenemos la urna. Obviamente la escena no es real. Mi madre murió hace diez años, sus hijos ya éramos todos adultos, y mi padre no iba remando sino llorando con su desconsolado cerebro reptiliano. Sí estábamos en el río, dentro de una lancha taxi, y no sabíamos cómo sostener esa urna que llevaba su cuerpo. Quizás tampoco supimos sostener su cuerpo vivo. Ella eligió ese espacio, “El regreso”: un jardín, una azalea, el Carapachay que refleja el cielo de ese invierno sin fin.
….
¿Cuánto pesa un cuerpo cuando se vuelve ceniza? ¿Cuánto pesaba ella dentro de esa caja?
…
Como hormigas que te van horadando. El miedo. Alguien me cuenta esta historia: en una excursión por la selva amazónica un hombre descubre con terror que le han aparecido larvas en las piernas. Millones de larvas que se ven bajo la piel blanca, casi traslúcida de escritor europeo. En una aldea lo rocían de gasolina y encienden un fósforo. No hay otra solución. No hay otra cura. El hombre se mira las piernas incendiadas. Quizás en ese momento piense en su muerte. En su cuerpo reducido a cenizas. En un instante el fuego se apaga. Las larvas desaparecen. El miedo se transforma en una desasosiego infinito. El cerebro de reptil del escritor sólo desea volver a casa.
…
Intento protegerme detrás de otras historias, de otras páginas, de otros cuerpos. Intento aprender: ¿cómo sobrevivieron las demás? ¿Qué hicieron con el dolor, con la tristeza, con el desasosiego? ¿Cómo salieron del miedo? Sigo el consejo de los nombres. Ella será X. ¿Demasiado anónima? ¿O demasiado nacionalista, tal vez? Yo seré M.
X tiene casi cuarenta y cinco años cuando comienza la historia. Un ex marido (de toda la vida), una amante (también de toda la vida), hijos. Belleza e inteligencia. El príncipe azul versión arcoíris. Pero tiene, sobre todo, una piel dulce y tibia, piensa M.
M, por su parte, está a punto de cumplir cuarenta. Llega con un marido que pronto será ex y una hija. Ninguna historia con una mujer.
Se enamora como una loca.
Reconoce su deseo, dicen los psicoanalistas. Ya era hora, piensa ella. El susto le dura apenas un instante. Es feliz. Mucho. La felicidad dura mucho más que un instante. Dura más de quince años.
No hay demasiadas novelas sobre amor entre mujeres. Muchísimas menos sobre rupturas entre mujeres.
No deberían existir las rupturas. Nunca. Las historias tendrían que terminar como cuando éramos chicos: “Fueron felices y comieron perdices”. Punto. Nadie nos enseña lo que viene después.
Por ahora M piensa que la piel amada y las palabras llegan juntas. Piensa en la tibieza. Piensa en espirales de deseo.
En lo que no piensa es en el poder de X. Ése que hoy la hace respirar miedo.
Un poder pequeño, pero suficiente en un entorno de seres pequeños. Y ambiciosos.
Un animal herido reacciona con violencia. Pero sólo los seres humanos somos capaces de imaginar una herida donde no la hay.
Las converse negras. Las escaleras. El vetiver. Un estilete que se clava en la carne a las diez y diez de la noche.
Esa escena sucederá quince años después. Cuando la A sea escrita con sangre. Con su propia sangre.
 Sandra Lorenzano es autora de Aproximaciones a Sor Juana (2005) y Políticas de la memoria: tensiones en la palabra y en la imagen (2007), de la novela Saudades (2007), del libro de poemas Vestigios (2010) y de La estirpe del silencio (2015). Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es reconocida como una de las 100 mujeres líderes de México por el periódico El Universal.
Sandra Lorenzano es autora de Aproximaciones a Sor Juana (2005) y Políticas de la memoria: tensiones en la palabra y en la imagen (2007), de la novela Saudades (2007), del libro de poemas Vestigios (2010) y de La estirpe del silencio (2015). Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es reconocida como una de las 100 mujeres líderes de México por el periódico El Universal.
© Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: April 24, 2017 at 9:50 pm







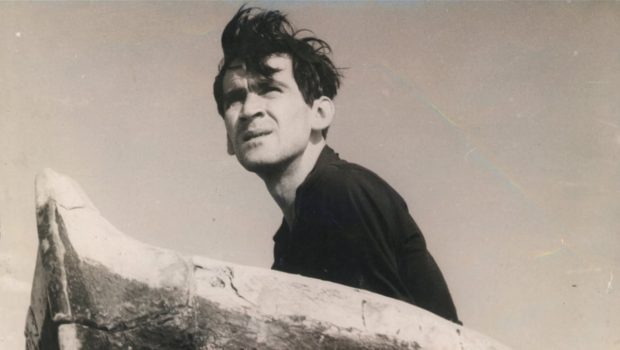



❤️