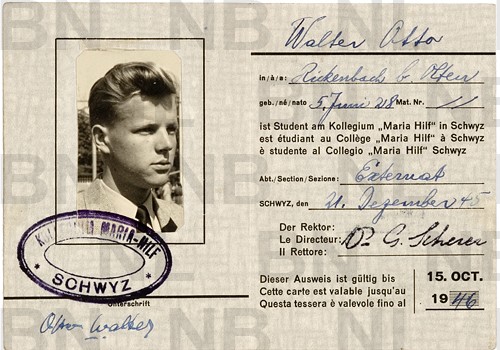Biopsia
David Miklos
Mi primer recuerdo es nítido y va antecedido de un primer, digámoslo así, prerecuerdo o protorecuerdo, más una atmósfera o una situación que una secuencia de eventos en sí. Me explico. Poco antes de cumplir tres años, caí muy enfermo y acabé en el hospital, prisionero de una cámara de oxígeno, es decir, de una burbuja de plástico traslúcido que envolvía la cama en la que me recuperaba de una bronconeumonía casi mortal. Me recuerdo en llanto, temeroso de una inyección y aliviado por la promesa de que, después del pinchazo, me traerían una sopa de letras. Es todo lo que, en realidad, recuerdo con ambigua nitidez de mi estancia en esa habitación del Hospital Infantil Privado de la ciudad de México, cuyo edificio aún sigue en pie, aunque transformado en un hospital de cadena, aún infantil. Sin embargo, fue allí, entre una inyección y un plato de sopa de letras, donde supe la naturaleza y la verdad de mi origen. Luego de hacerle una serie de preguntas sobre la procedencia de los niños, mi madre me dijo que yo era adoptado. Hasta aquí, el recuerdo informe o amorfo, que dio pie a mi primer recuerdo consistente y monolítico. Apenas me dieron de alta y regresamos a nuestra casa en el suburbio del DF, mis padres emprendieron un súbito viaje a San Antonio, Texas, mi terruño. Salieron por la mañana, solos, y regresaron por la noche, acompañados de una bebé: mi hermana recién nacida. El gran detalle de la historia es que mi mamá nunca estuvo embarazada. Y, supongo, fue por ese mismo hecho que yo, enterado de algún modo que tendría una hermana, caí enfermo y comencé la indagación temprana de mi origen, por decir algo, anómalo. Digresión aparte, apenas mis padres regresaron a la casa me hicieron varios regalos, entre ellos una especie de estación de servicio y estacionamiento de coches de Fisher Price. El juguete tenía un elevador. Cuando el elevador llegaba al último piso, sonaba una campana. Y yo me puse a subir y bajar y subir el elevador de manera casi compulsiva, hasta que mi padre entró al cuarto y, con toda la ternura posible (la ternura que siempre lo ha caracterizado: es un hombre de un afecto sin límites ni parangón), me pidió que dejara de hacer ruido, que mi hermana estaba dormida. Hasta aquí mi primer recuerdo.
Encuentro.
Hace poco más de dos años emprendí uno de los viajes más importantes de mi vida, relacionado, qué duda cabe, con aquella estancia temprana en el Hospital Infantil Privado. A 42 años de mi nacimiento, viajé a San Antonio, Texas, a conocer a mi madre biológica, a la cual encontré poco después de saber que MP estaba embarazada de la que ahora es Anna, mi hija de cinco años. No hice el viaje sin resistencia ni mal humor, para no decir estrés, todo concentrado en el hecho de que habíamos olvidado la carreola de Anna, que entonces tenía dos años y ocho meses (la misma edad que yo tenía cuando supe que era adoptado), en casa. Sin embargo, apenas el avión aterrizó en mi terruño y salimos de los filtros de migración y aduana, mi ánimo cambió a uno de placidez consumada. El encuentro con JE, mi madre biológica, allí en el aeropuerto, fue casi tan natural como haber nacido. Pronto olvidamos la carreola olvidada en México y, para decirlo en corto, nos dejamos fluir. Lo que más recordamos del viaje es la manera en la que Anna se comportó con mi madre y mi abuela biológica, en su casa de Schertz, Texas: estaba, literalmente, en casa o como pez en el agua, acaso de algún modo consciente de que ella era el catalizador que transformaba la tensión del encuentro en calma. Después de convivir con mi origen un par de días, emprendimos un nuevo viaje, tal vez, y pensando en Anna, más fundacional que el primero.
Anna recuerda.
El anterior es el itinerario de Greyhound, cuyos autobuses nos llevaron de San Antonio a Austin y de regreso. MP iba a un congreso y Anna y yo dispondríamos de mucho tiempo para terminar de digerir el encuentro con JE y la constatación de mi origen. Una tarde, abandonamos en el hotel la carreola desechable que compramos en una tienda de souvenirs en San Antonio (ya había perdido una rueda) y nos fuimos a peinar la ciudad, mientras MP estaba en una conferencia. De manera casi instintiva, cruzamos de un lado del Ladybird Lake al otro y, pronto, nos encontramos debajo del Congress Bridge, allí donde los famosos murciélagos de Austin (pequeños murciélagos mexicanos migratorios) salen de su refugio en el concreto para alimentarse, justo al término del atardecer. Había mucha gente reunida allí, en el prado de una pendiente, algunos con mantas y canastas y comida, los más con niños. Lo mismo que en el jardín de la casa de mi abuela biológica en Schertz, Anna parecía suceder en un territorio natural a ella, hecho para ella. Pronto se amigó con una pareja, así como con el señor que repartía cacahuates y vendía agua y refrescos. Pronto también la noche comenzó a caer y los murciélagos, millares de murciélagos que parecían millones, iniciaron su vuelo alimenticio. Al silencio siguió la algarabía, los espectadores exultantes ante el espectáculo ofrecido por el sincretismo de la naturaleza y la vida urbana. Boquiabiertos, Anna y yo mirábamos el vuelo de la mancha de murciélagos, contenidos por un momento que, de algún modo, se escapaba del tiempo. Finalmente, oscureció, regresamos al hotel y esperamos la llegada de MP para contarle nuestra aventura. Finalmente, también, regresamos a San Antonio, tuvimos un último encuentro con JE y volvimos a México, el terruño de Anna (MP tampoco nació allí). Meses después, fuimos a visitar a una amiga y a sus hijas a Cuernavaca. Tomamos algo, comimos, armamos un rompecabezas y, cuando nos disponíamos a volver al DF, nuestra amiga nos regaló un CD de Camarón de la Isla, cuyo cante jondo nos acompañó durante todo el trayecto de regreso a casa. En algún momento, Anna se sumó al lamento de Camarón. Y aulló o cantó: “¡Quiero a los murciégalos (sic) de Austin! ¡Quiero que vayan a mi casa! ¡No quiero que mis gatos les hagan daño! ¡Quiero a los murciégalos de Austin, etc.” Y supe, entonces, cuál era el primer recuerdo nítido y monolítico de mi hija.
 David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña entre otras novelas. Actualmente es jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
David Miklos es autor de La piel muerta, La hermana falsa y La gente extraña entre otras novelas. Actualmente es jefe de redacción de la revista de historia internacional Istor. Es columnista de Literal. Su twitter es @dmiklos.
Posted: April 13, 2015 at 5:12 am