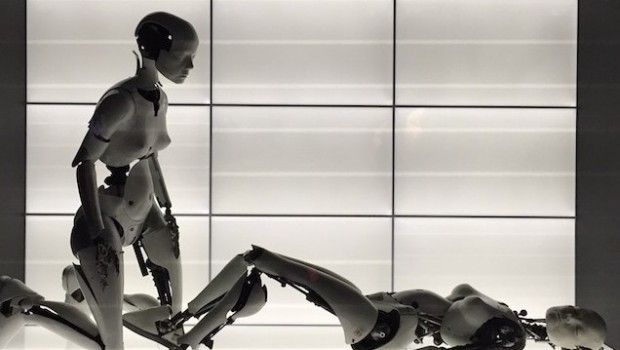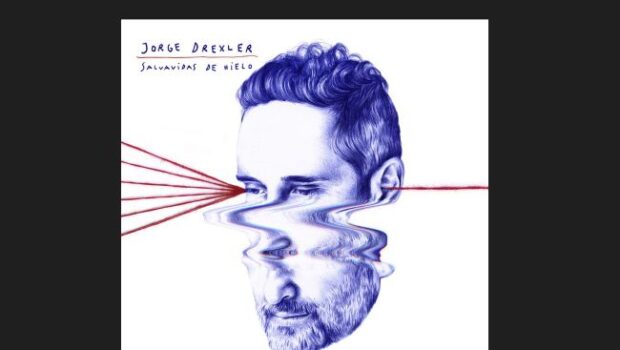Donde alguna vez
Malva Flores
No hablaré de mi encontronazo frontal con el lenguaje de los estudios literarios que muy pronto me hizo comprender que, efectivamente, hasta allí era una extranjera. La idea de que la literatura era una patria común me pareció algo tan lejano en el tiempo como la vida misma.
Todos los domingos, David y yo vamos a desayunar barbacoa estilo Hidalgo a un restaurante que conocimos al llegar a vivir a Xalapa, hace casi 20 años. Lo del estilo es importante, en la literatura y en la barbacoa, porque a veces nos dan gato por liebre. También —y ese fue el caso— nos enfrentamos a un problema de traducción. No voy a hablar aquí del problema de la traducción literaria porque es arduo y no tengo competencia para hacerlo (aunque haya sido víctima de sus estragos). El caso es que acá —y acá es Xalapa— le llaman barbacoa a algo muy distinto de lo que yo conocía como tal. La de acá es un guiso delicioso, pero no es barbacoa. Nos pasó lo mismo con las quesadillas —que acá se llaman empanadas—; con los cutter —“exactos”, les dicen—; las plumas —lapiceros, me reprendieron las maestras de la primaria—; las bolsitas de regalo para los niños que asisten a las fiestas de tus hijos (conocidas acá con el misterioso nombre de “envueltos”), o los aguiluchos, que es la forma como designan a lo que yo conocía como block de dibujo. Esos pocos, de los muchos ejemplos que podría buscar, son los que recuerdo con más frecuencia y aunque aparentemente son datos irrelevantes, en verdad transforman la experiencia de la realidad y vives con el Jesús en la boca porque no sabes a qué te estás refiriendo o las personas te observan como si fueras un extranjero ridículo. No hablaré, tampoco, de mi encontronazo frontal con el lenguaje de los estudios literarios que muy pronto me hizo comprender que, efectivamente, hasta allí era una extranjera. La idea de que la literatura era una patria común me pareció algo tan lejano en el tiempo como la vida misma.
Este domingo desayuné, pues, barbacoa. En el restaurante pusieron música a todo volumen. Se trataba de una cuidadosa selección de las canciones de Leo Dan, algunas de las cuales se pusieron de moda hace pocos años gracias a la cinta de Alfonso Cuarón, Roma. Pero acá la playlist era mucho más larga. Debo aclarar que cuando llegué a Xalapa, otra cosa que me sorprendió fue que en la televisión transmitieran Topo Gigio —sí, el ratoncito que junto con Raúl Astor hizo las delicias de mi niñez— y que anunciaran como novedad los conciertos de Leo Dan, a quien yo hacía muerto muchos años atrás.
Roma —que no me hizo tan feliz como a tantos— me gustó, sin embargo, por Leo Dan. Al escucharlo, algo como un golpe de tiempo me suspendió temporalmente en la sala y a punto estuve de ponerme a cantar, como sí lo hice, para vergüenza de David, en La casa del borrego, el restaurante donde venden auténtica barbacoa estilo Hidalgo. Una de las canciones que pusieron —“Me estoy portando mal”— hizo que él alzara las cejas y sonriera. Mientras Leo cantaba “Ella empezó a notar lo que siente mi amor. / Se aleja más y más como a la tarde el sol. / Soy joven, ya lo sé. Ella un poco mayor, / pero mi corazón no quiere comprender”, me dijo, riendo: “Y yo sufría, como si en verdad hubiera estado enamorado de una mujer así”. Y yo también sufría con aquel estribillo de otra canción que decía: “La niña está triste, qué tiene la niña”. Entonces recordó que, en aquel tiempo, él seguía los abrumados pasos de Raskolnikov y se atormentaba hasta el espanto.
Yo no soy George Steiner, así que no me pesa decir que, entre Tolstoi y Dostoievsky, sin dudarlo, elegí siempre al segundo y con David recordé el horror —y el orgullo secreto— que me provocaba creer que yo era como Alekséi Ivánovich, el personaje central de El Jugador, o que sufría como el Príncipe Myshkin, el protagonista de El príncipe idiota, no por su trágica historia de amor o sus diatribas anticatólicas, sino porque estaba segura de que yo sufría de epilepsia también.
Tenía catorce o quince años y en aquel tiempo yo era muy infeliz, con esa intensa infelicidad que muchos de nosotros sentimos en la adolescencia. Una infelicidad como una asfixia, como un alfiler, como un deseo de quién sabe qué. Mi casa era un desastre y pasaba muchas horas sentada sobre una pequeña construcción bajo la que se escondía una bomba hidráulica. Era un sitio privilegiado por dos razones: porque sobre él caían las flores de una enorme jacaranda que dejaba filtrar la luz de un modo extraordinario y porque ahí podía creer que el mundo era un sitio mejor. Y leía. Como nunca después. Como un lector desinteresado que sólo quería vivir a través de los libros. A lo lejos, alguien cantaba Mari es mi amor.
Entonces recordé que en Ámsterdam —siendo aún adolescente y en visita a mi padre que allá vivía—, pedí en el restaurante unas tostadas porque estaba harta de la comida que me servían y en vez de unas magníficas tostadas con frijoles y pollo y aguacate, me trajeron un pan tostado con mantequilla y mermelada.
Después del desayuno y de regreso a la casa, ya me había perdido, recordando la viva maravilla de aquellas tardes bajo la jacaranda, cuando David me dijo que por esas mismas fechas, él no sabía qué eran las tostadas con manteca que comía Stephen Dedalus y que imaginaba algo realmente asqueroso. Entonces recordé que en Ámsterdam —siendo aún adolescente y en visita a mi padre que allá vivía—, pedí en el restaurante unas tostadas porque estaba harta de la comida que me servían y en vez de unas magníficas tostadas con frijoles y pollo y aguacate, me trajeron un pan tostado con mantequilla y mermelada. El asunto de la traducción es una cosa tremenda y la literatura sí es una patria común.
Todavía pude recuperar un poco aquella milagrosa sensación adolescente del deseo de no sabes qué, cuando llegamos a vivir a Xalapa y recorríamos con mis hijos pequeños los lugares cercanos, asombrados por la exuberancia de la vegetación. Con una humedad brutal y a 32 grados, viajábamos cantando a todo pulmón el disco de Julieta Venegas.
“No voy a llorar y decir / que no merezco esto, / porque es probable que / lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy”, cantábamos mis hijos y yo sin saber, en realidad, lo que decíamos. Todo nos parecía maravilloso, como si hubiésemos llegado al inicio de la creación y adelante sólo figurara un brillante porvenir. Muy pronto lo real apareció. Me volví un lector interesado y guardé en la memoria las melodías donde alguna vez depositamos una ilusión sin para qué.
 Malva Flores es poeta y ensayista. Autora de La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/Conaculta, 2014), Galápagos (Era, 2016), A extraña línea quebrada (Literal Publishing, 2019) y Sombras en el campus (Bonilla, 2020). Su libro más reciente es Estrella de dos puntas (Planeta, 2020), por el que obtuvo el Premio Mazatlán y el Premio Xavier Villaurrutia. Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
Malva Flores es poeta y ensayista. Autora de La culpa es por cantar. Apuntes sobre poesía y poetas de hoy (Literal Publishing/Conaculta, 2014), Galápagos (Era, 2016), A extraña línea quebrada (Literal Publishing, 2019) y Sombras en el campus (Bonilla, 2020). Su libro más reciente es Estrella de dos puntas (Planeta, 2020), por el que obtuvo el Premio Mazatlán y el Premio Xavier Villaurrutia. Es columnista de Literal. Twitter: @malvafg
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: February 23, 2023 at 8:34 pm