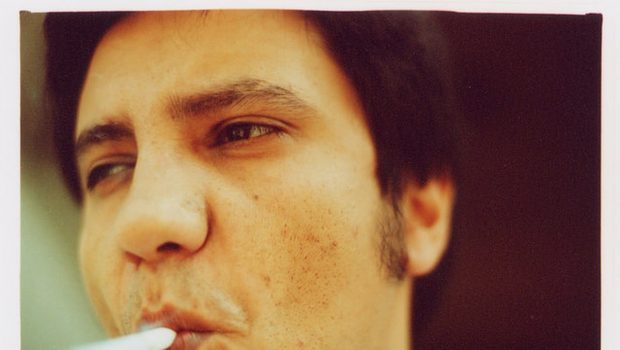La señora Artemisa Villagrán
Anamari Gomís
A Artemisa Villagrán le gustaría ir nada más por las flores, pero para ella, que no era Mrs. Dalloway, eso resultaba imposible. Siempre acababa por encargarse de muchas otras cosas, aunque su empleada doméstica cocinaba, acto primordial, en que le que reconocía su excelencia, a pesar de flagrantes faltas, como los días que no iba porque la verdad era que estaba envejeciendo a pasos agigantados y le dolía el cuerpo o le había subido el azúcar. La nuera la ayudaba en las cenas. Una gorda inmensa y risueña, a quien le sudaba la cara como si en lugar de estufa hubiera un enorme caldero dentro de la cocina. Para esa noche, por fortuna, se había llamado un mesero. Vendrían personas interesantes, inconformes con la política del nuevo gobierno. A saber: (y pensaba en cuántas baguettes necesitaba llevar), un analista político y su esposa, una editora que le caía muy bien. Contaban con Marcelo, y su esposa, que era química y platicadora, y sus amigos incondicionales, Marta y Arturo, ambos médicos. Qué barbaridad con Marcelo, hoy tan reconocido. Inteligente, desde sus mocedades, pero entonces no parecía albergar muchas ambiciones. Era un hippie desfasado a la europea. Había estudiado en Francia. Repasaba Artemisa, mientras entraba al supermercado empuñando un carrito. Ahí no había gangas ni anuncios, se trataba de una tienda de productos buenos y caros. Marcelo una vez le regaló un long play de un famoso cantautor y se lo dio abierto y sin la funda de papel . No se trataba de ir contra lo establecido, eso lo descubrió ella después, sino de que era codísimo. Codo, pero guapo y brillante. La ponía nerviosa verlo esa noche. Había quedado inconclusa su liason , como en un vano. Recuerda ahora Artemisa, años después, una larga tarde de puro e intenso faje en la casa del gran amigo común, que se refocilaba también con otra chica. Luego, en el coche, Marcelo le pidió que comenzarán a tener relaciones sexuales, que ya era hora. Ella tendría 19, casi 20 años. Claro que quería, todas las hormonas se le agolpaban y fluían cuando se acariciaban, pero aún no estaba segura. Eran otros tiempos. Hoy lo lamenta. Pudo haber sido una hermosa experiencia. Él se lo reclamó una vez. Se habían topado de repente en la calle, muy cerca de la casa de Artemisa. Se vieron asombrados y caminaron juntos durante varias cuadras. Marcelo había estado pensando en ella muchos años, hasta que se cansó. Iba a casarse con una “chava sensacional”. “Odio verte”, le dijo. “Ya estaba sosegado y de repente me encuentro contigo”. Resumieron sus vidas hasta ese momento. Artemisa se había casado un año antes con Edgardo, escribía su tesis de licenciatura a todo vapor para solicitar junto con su marido una beca de posgrado y estudiar en el extranjero. La vida resultaba magnífica. Pero esto último no se lo dijo. Lo miraba con sorpresa. Sentía culpa con él y con Edgardo, por quien vivía arrebatada en esa época. La aparición de Marcelo, sin embargo, con su garbo, su pelo oscuro, su voz , su postura como de Gregory Peck trajeado de lino blanco en la película Matar a un ruiseñor, le aceleraba el pulso. A principio de los años noventa, Marcelo se cruzó en el camino laboral de Edgardo. Artemisa lo vio varias veces, con su esposa Laura. Y, ella así lo percibía, encontraba algo anudado, rejego a desatarse, en su amistad con Marcelo, una amistad aparentemente de parejas.
Cuando se metió a la sección de vinos para buscar el que le había encargado Edgardo, comenzó a temblar la tierra. Era un estremecimiento enérgico. Ella y el sommelier ,que intentaba recomendarle un tinto del Valle de Guadalupe, se apresuraron hacia las cajas registradoras. Alguien llamó a la calma, mientras dos mujeres se abrazaban y gritaban de manera tal, que una joven cajera irrumpió a llorar; los productos se agitaban en las estanterías, algunos clientes salían despavoridos abandonando su selección y, en el peor de los casos, lo que ya habían comprado. Casi un minuto de vaivén, que disminuía y luego arreciaba y luego otra vez se calmaba, puso a todos muy nerviosos. Artemisa logró escribir al grupo de WhatsApp familiar “¿E@stan bien?” Cedió el pánico. En su sección, las botellas espirituosas dejaron de chocar entre sí y todo volvió a la normalidad. Algunos, como Artemisa, regresaron por lo que les faltaba. Ella fue por los vinos, por el pan, unas aceitunas gordas, sin hueso, queso Brie , Emmental y un doble crema con especias y se apresuró a pagar y a salir de ahí tan pronto como pudiera. Todos hablaban del temblor, clientes y empleados. Cruzaban los límites del flaco diálogo convencional, del cuestionario de la cajera “¿Encontró todo lo que buscaba? ¿Tiene boleto de estacionamiento y su Monedero Naranja?” a intercambiar lo que habían sentido con la desagradable sorpresa del sismo. Los clientes prestaban sus teléfonos celulares para quien no se podía comunicar con los suyos. Había borlote, desconcierto, zozobra.
Artemisa intento llamar a su hija y a su marido, pero antes de arrancar el coche recibió un mensaje de Isabella. Estela, la nieta estaba con ella, y ninguna había sentido el temblor. Tampoco Edgardo, que llamó para avisar que ese día, que era el único de entre semana que comía en casa, no lo haría, y parecía que el estremecimiento, dijo, sólo se percibió en una parte del sur de la ciudad, no generó mucha fuerza y le recomendó que estuviera tranquila. Sin embargo, las calles se encontraban llenas de personas que habían desalojado sus oficinas, sus casas, habían salido de donde fuese para pasar la convulsión de la tierra al aire libre. Volaban helicópteros. Una pequeña flotilla de autos de vigilancia seguía a una camioneta de vidrios polarizados, seguramente algún político se trasladaba a algún lugar. Artemisa creyó ver a la secretaria de Gobernación. Los autos, todos, avanzaban con cautela. La ciudad de México, con los años, se había convertido en un lugar poco caminable. Cuando muera, pensó, “quiero que tiren mis cenizas desde un puente peatonal del periférico. Claro, a una hora adecuada, en la que mis restos pulverizados no caigan en el parabrisas de un automóvil. Sería terrible y anticlimático”. Muchas personas andaban como peregrinos. Era extraño. Y no es que nadie se atreviera a caminar por la metrópoli. En el Centro Histórico pululaban hordas de seres humanos. Pero todo el mundo se dirigía siempre a un lugar determinado o a la búsqueda de un transporte. Nadie paseaba. Lejanos quedaban aquellos años en los que, como los padres de Artemisa, no sólo había transeúntes de prisa sino gente que paseaba, veía los escaparates de las tiendas o de las librerías. Sus padres, casi todas las noches, deambulaban tranquilamente por la Reforma. Echaban a andar a paso lento, comentaban sus asuntos, sus problemas y no pocas veces terminaban en una churrería para luego emprenderla de regreso con lentitud. Vivían cerca del Cetro. Eso ya no ocurría. La violencia, en todo el país, aumentaba día con día, y se apoderaba de la capital. Épocas turbulentas, cárteles de narcos enfrentados por un territorio armaban balaceras absurdas. La delincuencia aumentaba. Los ladrones también robaban con pistola en mano, raterillos de poca monta que estaban listos a disparar y a matar. Aceleró un poco en Río Magdalena. De pronto se dispersaba el tránsito. Sonaban en la cajuela las botellas de vino para la cena de la noche.
¿De verdad asistirían Marcelo y su esposa? La última vez no habían podido. Se disculparon media hora antes de la reunión. Descubrió su reflejo en la ventanilla de otro coche y pudo confundirse con la imagen de Estela, su nieta , tan poco afecta a la moda y a las cenas de sus padres y sus abuelos. Vivía pendiente de su amiga Mili, devota del ashram al que asistían a meditar y a estudiar filosofía de la India. Parecería que estaba enamorada de la tal Mili. Edgardo opinaba que era una fase, nada más, fase de fachosa, fase queer. Artemisa no estaría tan segura. Mira ahora, durante un semáforo rojo, los puentes peatonales, desde donde habrán de arrojar sus cenizas algún día. Tanto apurarse por todo para acabar en la rotunda nada. Pues ni modo, a lo mejor habría de tener una nieta lesbiana. No iba a ser la primera chica con esa tendencia ni la última. No quiso pensar más en eso, en la atracción entre mujeres. Lo raro era que Estela nunca había indicado esa inclinación sexual. Se ponía nerviosa cuando se encontraba frente a adolescentes del otro sexo. Se acicalaba, le dio por pintarse el pelo, engrosarse las cejas con un lápiz especial, hacer mucho ejercicio y cantar muy afinada y coqueta en las fiestas de su colegio. Ahora, a los 17 años, era diferente. Consideró Artemisa hablar con su hija al respecto. Esa situación no se debía soslayar. La ayudarían, si fuese necesario, a reconocerse como homosexual y ella, Artemisa, volvería a las sesiones psicoterapéuticas con el doctor Fernando.
Ahora venía la complicación del pastel. Edgardo quería el linzer de zarzamora de las húngaras, así que Artemisa se metió al periférico con resignación y se dijo que al mal paso darle prisa. Quería complacer a Edgardo Villagrán, que llevaba varios días ensimismado y malhumorado por su trabajo. Seguro iría a comer a un restaurante con otro director general para quejarse. ¿Sería una mujer? Por eso prefería pensar en que por la noche vería a Marcelo. Era una pequeña venganza con el pensamiento.
Rumbo a Polanco, hacia la pastelería de las húngaras, no pudo más que pensar en Daniel, el hijo de una de ellas que recientemente se había suicidado. “Es un momento, como una ave negra que vuela cerca y que se aproxima a uno con pasmosa rapidez y entonces la gente sucumbe a la idea o a la imagen del pájaro oscuro y se arroja al despeñadero. Punto. No hay manera de evitarlo”. Así le había dicho Ilona, la amiga psicoanalista de su amiga Pilar. Daniel manejaba un auto que chocó contra un tráiler y en ese accidente murió su novia. Aparentó resignación y estuvo bajo tratamiento psiquiátrico varios meses, dos años quizá.
Oía Radio UNAM en el coche. La locutora se refería a la sacudida telúrica en la zona sureña de la metrópoli. Luego entró música de Bach, las variaciones Goldberg. La primera vez las había escuchado con su amigo Natán. Tan conocedor de música y tan reventado. No había conocido a nadie más divertido que él. Durante una fiesta, quizá la primera en que de adolescente ella veía que sirvieran bebidas alcohólicas, Natán le contó un sueño mientras ambos se encontraban sentados en el suelo, en una casa vacía que los dueños, padres de un compañero, mandarían remodelar. Natán bebía y ella no. Él necesitaba sacarse el sueño de la mente. “Fíjate”, debió haber iniciado así, “que vivía en la parte de arriba de una sinagoga, parecida a la Torre de Babel. Sobresalían grandes arbustos alrededor, ascendía por unas escaleras, y por una razón o por otra, las descendía a cada rato”. Su meta era llegar hasta la punta, que era pequeña y delgada, a lo mejor desde la perspectiva donde la veía o porque simplemente enflacaba la torre conforme él subía. Luego de un penoso bajar y subir, lograba trepar hasta lo más alto. Entonces miraba dilatadamente el paisaje, lleno de nubes y cimas de montañas. Pobre Natán, su sueño fue un anticipado deseo de muerte. Desde aquella Torre de Babel se echaba al abismo. Y, dos décadas más tarde, cuando ya era padre de dos niños pequeños, atajado por una depresión muy profunda, se arrojó desde un piso alto en un edificio de Polanco, ante la mirada estupefacta de su esposa.
Resentía un bajón de energía. ¿Por pensar en Natán? Edgardo la previno unos días antes de que llamara a los invitados. –Artemisa, ¿estás segura de organizar una cena? Acabas de salir de una influenza.- Pero ella ya estaba lista para el mundo.
La torturaba ahora no poder acordarse qué ocurrió en aquella fiesta con Natán. Solo tenía esa imagen de ellos dos solos hablando en un cuarto sin muebles. Por unas amigas del colegio supo que en la fiesta se repartieron drogas por todos los rincones y ella ni se enteró. Guarda la mirada de su amigo sobre sus ojos , evocaba el suelo, la pared en la que se recargaron y no le venía a la cabeza nada más. Le daban miedo la desmemoria y la muerte. Pensaba en el momento de decisión de Natán y en el de Daniel, el hijo de Annie. Ese “hasta aquí llegué”. Trató de amansar la ansiedad que estos pensamientos le provocaban. Últimamente la idea de la muerte se le clavaba muy seguido en la mente. Hizo respiraciones y salió del periférico hacia el Chivatito. Insólitos, pensó, los nombres de algunas calles. Le gustaba esta zona de la ciudad, parecía más caminable que el sur. Después de Campos Elíseos hizo un pequeño recorrido de izquierda a derecha, otra vez a la izquierda y allí se encontraba ya la pastelería. Cuando era niña Artemisa, la madre húngara de las húngaras, que ya eran menos extranjeras, atendía el lugar, luego la hermana mayor tomó la batuta y ahora la menor, la madre de Daniel. Poco antes de estacionarse una voz grabada en la radio anunció que se registraba un sismo. Artemisa miró a la gente vomitada por los edificios y los establecimientos. Ella se quedó a media calle sin saber qué hacer, con la cola del coche lista para recular hacia la derecha en un movimiento abierto hacia los 90 grados. No sabía si concretar el impulso de colocarse junto a la acera, donde le señalaba el parquímetro. ¿Qué se le podía caer encima? ¿Los departamento del otro lado de la calle? No sabía de física, así que se quedó quieta como un insecto en el intento de que no lo atraparan. El auto vibraba hasta que el temblor amainó y finalmente se detuvo. Bajó del auto un poco temblorosa. Toda la gente de la pastelería Dobos se encontraba afuera del local. La dueña, Anna, desde la entrada, observaba su caja registradora.
Recogió el linzer de zarzamora después de esperar un rato a que la situación se normalizara. Anna se veía desmejorada y se había alterado un poco. Cuando llegaron su hija y sus nietos a verla, se compuso. Artemisa beso a los tres en la mejilla, se despidió abrazando a su amiga húngara-mexicana para enfilarse rumbo al periférico, que, para esas horas, aseguraba un lento desplazamiento vehicular. Artemisa se colocó audífonos y señaló Spotify en su iPhone. Le pidió a Siri, el algoritmo del celular, a Janis Joplin para aliviar la carga de sus preocupaciones: la muerte, el suicidio de Natan, los terremotos, el malhumor reciente de su marido.
Mientras manejaba se acordó de Mrs Dalloway, de su ejemplar de Penguin Modern Classics, una impresión de 1971 y una portada que no le daba crédito a la pintora de la mujer al óleo en la carátula, sin rostro, con un sombrero puesto, que descansaba en una tumbona. Seguramente era un retrato de Virginia Woolf hecho por la hermana, Vanessa Bell. Artemisa recorría “la vía rápida” a paso de tortuga y trataba de imaginar a la Woolf en su mundo, con sus amigos, en sus reuniones, durante sus episodios depresivos o maníacos. Oía voces, la pobre oía voces, se dijo, y ella, Artemisa, de pronto se angustiaba por el miedo a volverse loca, así de la nada, como si su cuerpo y su mente fueran a desfigurarse a la manera de El Grito de Munch. El médico le había dicho que era el inicio de la menopausia y ella no pudo decirle que padecía ese miedo desde muchos años atrás, desde que se sentó junto a Natán en aquella fiesta. Le daba vergüenza contarlo, pero ahora que la sensación arreciaba durante su año sabático no le quedaría otro remedio que acudir de nuevo al psiquiatra.
Después de una hora larga, llena de impaciencia, Artemisa llegaba a su casa, con el tiempo justo para arreglarse y disponer la mesa. Se vistió de verde, como Mrs. Dalloway, retocó su maquillaje, le vino un golpecito de angustia porque no encontraba su celular. ¿Lo habría dejado en el coche? Le pidió a la nuera de su empleada doméstica que fuera a buscarlo, mientras colocaba los platos , las copas y los cubiertos con el mesero contratado. Él retorcía la servilletas para darles forma cuando sobrevino otro empellón telúrico. Su perra se había abierto de patas unos momentos antes y temblaba de miedo en el umbral de la puerta de la cocina. Artemisa corrió a calmarla.
Se oyeron voces. Eran los primeros invitados, hablaban alto, conmocionados por el nuevo temblor. Edgardo venía con ellos, con Joaquín Baranda, que escribía sobre asuntos políticos. Investigaba mucho sobre los temas que trataba. Rara vez cometía errores. Lo que decía llevaba fundamento. Su mujer, Andrea Lozano, dirigía una editorial de libros infantiles y juveniles. Joaquín entró diciendo que según los sismólogos los temblores esparcidos anunciaban algo inusitado : quizá un volcán, como el Paricutín que había surgido de pronto en 1943. Se sentaron en la sala y el mesero les ofreció de beber. Todos se encontraban tensos. Edgardo le pidió a Artemisa que pusiera dos lugares más en la mesa, que vendría su amiga Enriqueta Rivas, con la que había comido esa tarde, y su marido, Marco Arciniegas, empresario tequilero. Artemisa tenía sentimientos encontrados con respecto a Enriqueta Rivas, la admiraba porque era estilizada, sus pómulos eran perfectos y seguía luciendo cierta juventud, además de un cuerpo excepcional. Desde muy joven hacía ejercicio casi todos los días. Claro, no trabajaba con un horario. Realizaba pequeñas actividades lucrativas como vender ropa europea entre sus amigas y las amigas de sus amigas y también fungía como corredora de arte, sólo de pintores mexicanos muy conocidos, esencialmente litografías y grabados para que los precios no fueran muy excesivos. También conocía bien a un par de joyeros que le daban joyas para su venta. Ella obtenía un buen porcentaje de lo que le compraran. Artemisa solo había adquirido una litografía de Carmen Parra, un saco italiano y un anillo muy estrambótico en los muchos años que llevaba de conocerla y no por puntillosa o acaso por indiferente sino por falta de dinero. Enseñaba biología en la preparatoria de un colegio bilingüe. Pero Artemisa preferiría convertirse en una Enriqueta Rivas, libre, elegante y atractiva . Edgardo, por su lado, había dilapidado una mediana herencia en actividades comerciales casi estériles, aunque de un tiempo para acá el despacho de asesores de la construcción que había creado lo premiaba con más o menos buenas ganancias. Esta vez, le preguntaría a la detestable Enriqueta cuándo traería ropa de Europa. El mesero fue a abrir la puerta del departamento. Entraron Marta y Arturo y se sentaron en la sala después de que Edgardo los presentó con Joaquín y su mujer. Hablaron del volcán que probablemente se gestaba. Joaquín abrió un cuestionario: dónde, cuándo, por qué, quién dice, deben haber determinado ya en qué lugar, no estamos en los años cuarenta en que surgió el Paricutín. Arturo contó que, quienes presenciaron el nacimiento del volcán en Michoacán, vieron emanar un vapor muy espeso, que la tierra emitió ensordecedores ruidos y comenzaron a volar piedras por todos lados. La familia materna de Marta, originaria Michoacáen , de Morelia, supieron de primera mano cómo el volcán se tragó dos pueblos completos y perdonó a una iglesia mientras escupía lava con ferocidad. Elena entró de repente, sola. Su marido mantenía una conversación en el celular con unos ingenieros de Seattle. Se había quedado en el pasillo. No tardaba. Ella saludó a todos. Artemisa la vio con envidia, era una mujer bonita, de voz dulce. Hacía un año más o menos que no se encontraban. Se fijó que no le habían salido arruguitas como a ella, a cada lado de la barbilla, y que el cuello le lucía casi firme. Marcelo se apareció junto con el marido de Enriqueta Rivas, Marco Arciniegas. Ése sí se veía maltratado por los años. Enriqueta vendría en una media hora, dijo. Marcelo saludó a todos. A la única que no conocía era a Andrea, la editora. No llevaba puesto el traje blanco de Gregory Peck sino un azul marino y una camisa alba . Artemisa se puso nerviosa. Pero disimuló y volvió al tema de los terremotos.
Nadia sabía dónde se formaba el volcán, y si eso sería cierto. Se vivía en una extraña época en la que las noticias falsas imperaban. No dejaba de ser extraño que hubiera temblado tres veces en una día en diferentes lugares de la ciudad y sin percibirse en otros. ¿Pero un volcán en la ciudad de México?
–El Popocatepetl ya se habría manifestado con lujo de pirotecnias si él fuera el culpable, especificó Joaquín. Debe ser otra cosa. Se quedó un rato pensativo. Llegando a su casa se pondría a investigar. Por ahora miraba las últimas noticias en su iPhone, donde guardaba varios diarios. Le resultaba más fácil leer ahí o en su iPad, en vez de abrir el periódico con un movimiento de brazos y manos. Ni se acuerda cómo era eso. Puede ver el Washington Post, el New YorkTimes, al mismo tiempo que los periódicos mexicanos, los dos españoles a los que estaba también suscrito, y echarle ojo a Le Monde.
Decidieron pasar a la mesa. Eran más de las diez de la noche. De Enriqueta, ni sus luces. Había enviado un mensaje diciendo que fueran cenando, que no tardaría mucho más. Edgardo y Marcelo se habían entretenido en sacar la pantalla de la televisión del cuarto de estar para ponerla en una pared del comedor y que así todos se sintonizaran con las noticias. Sólo ellos, ingenieros, podían arreglárselas para que funcionara entre tanto cable y enchufe. Quedó esquinada, pero se lograba ver. La lámpara del comedor, una araña sin cristales, propia de una casa de campo, proyectaba una luz sobre la televisión y se revertía contra Artemisa, que no quiso cambiar su lugar con nadie.
Laura trajo a colación los desatinos del Gobierno. Y todos, menos Edgardo y Arciniegas, se unieron a esa conversación. Artemisa observaba a su marido. De pronto contradecía burlonamente lo que opinaba su mujer y volvía a retraerse. La miraba con reprobación y ella dejó de hacerle caso y de verlo. Prefirió poner su atención en Marcelo, que se reía de los desatinos de los políticos. A pesar de la camisa y el traje azules, ella lo transmutaba en Gregory Peck, que no era de su época, pero la había arrebatado en To Kill a Mockingbird. Lo único que no correspondía era un bigote encanecido y amarillento por su hábito de fumar. Tres veces avisó que saldría al balcón. Llevaba una cajetilla de cigarrillos y un encendedor que extraía de quién sabe donde. Laura, su mujer, ni reparaba en él. Hablaba acaloradamente de los graves recortes a la investigación científica. Marta y Arturo, los médicos, le daban cuerda, porque también el sector Salud sufría una fuerte disminución de presupuesto. Esto se sabía, aunque ambos hacían clínica privada. Convenían Joaquín y Andrea, Joaquín aportó datos y cifras y estaban en esto, cuando llegó Enriqueta.
–Nos volvemos a ver, Edgardo. ¿Le dijiste a Artemisa de nuestra comida?
Los señores se levantaron mientras Enriqueta saludaba y se sentaba. Le echó un ojo a las botellas espirituosas que todavía se encontraban a disposición de todos. Le pidió al mesero un Glenlivet y se disculpó por no cenar.
Su porte, su elegancia e histrionismo empujaron a todos a poner los ojos en ella.
–Amigos, quisiera brindar porque nuestro amigo Edgardo Villagrán, hoy aceptó construir un puente entre Chiapas y Tabasco, en la cuenca del Río Grijalva.
Marcelo vio sorprendido al marido de Artemisa, su socio.
–No me habías dicho nada, ¿cuándo se hizo la licitación, Edgardo?
— El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, gracias a las gestiones de Enriqueta, me pidió –se dirigió a Marcelo—nos pido que trabajemos en esto proyecto. Apenas sucedió hoy.
Todos brindaron y se quedaron mudos. El único que hacía preguntas era Gregory Peck, asombrado y molesto.
La cena transcurrió sin mucho brillo ni elocuencia. Se marcharon hacia las 12:30 de la noche. Edgardo había bebido de más, lo mismo que el marido de Enriqueta, que salió callado como llegó y tropezándose.
Artemisa despidió amablemente a todos, se fijo con nostalgia en cómo Marcelo tomaba por la cintura a Laura y desaparecían ambos por el elevador. Todos iban incómodos, según percibía ella, que antes de proceder a pagarle al mesero, pensó en voz alta: ¡qué barbaridad, nunca compré las flores para recibir a los invitados!

Anamari Gomís es autora y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es narradora, ensayista y autora, entre otros libros, de La vida por un imperio, Sellado con un beso, Densa la noche que rodea la casa, Ya sabes mi paradero, Los demonios de la depresión, El otro jardín de los relatos y Los derechos de los niños, entre otros títulos. Su Twitter es @AnamariGomis
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: April 7, 2021 at 9:07 pm