Un mexicano y su gato
Alberto Chimal
El otro día murió uno de los dos gatos que teníamos en casa. Tenía 18 años y se llamaba Primo. Estaba enfermo, pero se murió no de su cáncer de 2018, ni de las secuelas de su piedra en la vejiga de 2014, sino de viejo: un declive súbito y rapidísimo, de apenas una semana, que hizo crisis en cuarenta y ocho horas. Estuvo internado por una noche en el hospital veterinario, canalizado con suero; al día siguiente nos avisaron que su estado era crítico, y cuando llegamos a verlo nos dijeron que para ayudarlo a respirar tendrían que intubarlo, sin garantía de que pudieran llegar a darlo de alta, ni cuándo. Nos sentimos obligados a pedir que no: que se le permitiera no seguir sufriendo.
Le pusieron una sobredosis de anestésico a las 2:45. Nos quedamos con él todo el tiempo. Luego mi esposa y yo salimos, otro ataque de llanto me dobló y tuve que apartarme por unos minutos.
Pagamos por la cremación, nos fuimos, y de vuelta a casa tuiteé acerca de esa muerte con una foto. La última que le tomé: el gatito descansando sobre un cojín, a la luz de una ventana, alumbrado por un rayo de sol que desaparecía.
*
El tuit tiene más reacciones (respuestas, retuits, likes) que cualquier otra cosa que yo haya publicado en 12 años de trabajar gratis para la compañía de Jack Dorsey. En general, las personas –igual amistades que completos desconocidos– han dado respuestas amables y compasivas. Lo mismo ha sucedido con las publicaciones-espejo de aquella, que admitían más texto y traen una historia un poco más detallada, en Instagram y Facebook, que son las plataformas en las que publico actualmente. Ver semejantes reacciones me ha hecho sentir un poco mejor, la verdad, como simple ser humano que ha perdido a alguien, por mucho que la pérdida no pueda equipararse (evidentemente) a la de una vida humana.
Y también me ha ayudado a recordar lo absurdo de buscar el subidón de dopamina de las reacciones favorables en redes sociales. Esforzarse para conseguirlo, convertir al “manejo de la marca personal” en el centro de la vida de una persona, es una persecución dañina y (sobre todo) idiota: inútil. En mi cuenta de Instagram, mi pobre gato tiene hoy 800 corazones, el Everest de mis fotos; sin embargo, una booktuber en la cuenta de al lado de la mía –es un decir– nunca baja de esa misma cantidad para su selfie del día, una artista que publica una cuadra más adelante nunca tiene menos de 2,000, y una auténtica celeb se ríe de ellas dos y de mí juntas, incluso si nos multiplican por cien, desde su palacio de atención multitudinaria.
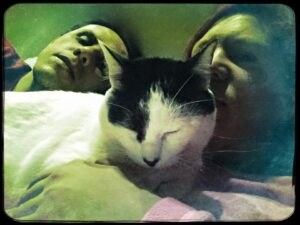
En el malestar de estos momentos, no he vuelto a publicar en redes y en cambio se me ha ocurrido que podría dejar de hacerlo, definitivamente. ¿Logran algo significativo todas las buenas intenciones, las campañas y los bellos archivos? ¿Las redes sociales podrían llegar a ser, de manera significativa, algo más que máquinas adictivas para explotar nuestra atención y, una vez que la tienen, vendernos cosas o manipular nuestras opiniones?
Si la respuesta es no, preferiría nunca volver a pasar por lo que pasé –ni por un animalito, ni mucho menos por un ser humano– aun si pudiera usarlo como combustible para conseguir un millón de megustas. Además está ese cliché enigmático de la monocultura global: “Quit when you’re on top” (renuncia cuando estés en la cima). No es tan simple ni tan superficial (tan cómodo) como cree la mayoría de quienes lo usan. Si pudiéramos detectar todas las cumbres de la vida con la misma facilidad que la mía, y si pudiéramos hacerle menos caso a la ambición y apartarnos de ellas antes del declive, tal vez nos iría mejor como especie. Y tampoco es que falte ruido en internet. Y, carajo, estamos en mitad de una pandemia, de una crisis ecológica global y (a la vez) del derrumbe del capitalismo neoliberal, que no da para más como se ve en numerosas erupciones nacionales y en ascenso persistente del autoritarismo. A nadie le hace falta lo que un mexicano cincuentón pueda decir acerca de su gato.
*
En lo que decido qué hacer, puedo dejar constancia de algo más que he notado. Yo sentía algo de pudor (no: algo de miedo) antes de publicar en redes acerca de Primo. Un primer aviso de desahogo cuando acabábamos de dejarlo en el hospital me costó un buen rato de dudas y de redacción y corrección neurótica, como si fuera una declaración acerca de algo realmente capaz de comprometer una reputación o una carrera. No fuera a salir algún ataque por usar “mi plataforma” para difundir trivialidades en estos tiempos tan serios. O alguien acusándome de blandura excesiva con los animales, o excesiva crueldad. Y siempre está el peligro de los simples trolls con (pensaba) fotos de gatos muertos violentamente, o algo parecido.
(Al final aparecieron sólo tres trolls, con ataques que no había previsto, aunque bastante torpes e idiotas. Tuve suerte.)
Sospecho que ese temor que sentí está más generalizado de lo que parece, y no se ve porque no deja huella en internet. Puede ser el complemento de la deshumanización del otro que ya ni siquiera notamos en las comunicaciones virtuales, pero que está allí desde el comienzo del uso masivo de la red. El troleo, el shitposting y todas las otras formas de agresión en línea provienen de la misma sensación de seguridad e impunidad que da el no tener delante a la persona que se ataca, lo que reduce la sensación de riesgo. Sabemos muy bien de todas las personas que, impulsadas por esa seguridad aparente, se atreven a hacer y decir cosas que jamás intentarían con otro cuerpo humano delante. Sabemos que muchas personas desahogan sus frustraciones de esa manera.
Quienes nos acobardamos ante esas amenazas estamos en el otro extremo del mismo garrote inexistente. Muchos de nosotros, además de no atrevernos a decir otra cosa, nos uniremos a los linchamientos del día para no quedar mal con la turba, o –en especial si somos hombres heterosexuales cisgénero– para proyectar una imagen estereotípica de masculinidad, sea para nuestros “seguidores” o, más patético todavía, para nosotros mismos. Si tenemos privilegios, podemos intentar incluso otras muestras menos “groseras” de superioridad con base en otros atributos reales o imaginados. Un colega que en 2020 tuitea que prefiere no tener presencia en línea (??) durante la pandemia, y en cambio se retira (después de tuitear) a leer a los clásicos y comer “mientras el mundo arde”, por preferir la soledad serena al vulgar ruido, decía prácticamente lo mismo en 2003, en su blog, mientras los Estados Unidos invadían Irak, y por Facebook en 2009, durante la epidemia de influenza H1N1.
*
Además de saber retirarnos de las competencias –y en especial de las que no tienen sentido alguno–, hay algo más que podría no ser inútil en estos días. La mayor parte de los sentimientos discutidos aquí son, efectivamente, poca cosa: emociones simples, íntimas, acerca de sucesos que son intrascendentes desde la perspectiva amplia de las graves crisis que vive la especie humana. Pero podrían servir de modelo: de representación a escala.

La literatura y el resto de las artes hacen esto todo el tiempo, pero ni siquiera es necesario recurrir a ellas. Simplemente, no está más allá de las capacidades humanas imaginar la multiplicación del dolor: del que yo siento por la muerte de una criatura querida, del que tú has sentido por amistades o parientes que mueren o que padecen. A Stalin se le atribuye una frase cínica y cruel: “Una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística”. No hace falta tratar de imaginar el dolor de un millón de muertes. Bastan dos, o tres, pensadas a partir de lo que estamos sintiendo, para empezar a vislumbrar al menos la enormidad del sufrimiento humano en nuestro tiempo: el tamaño del dolor que hemos creado o que ha caído sobre nosotros. Es más grande que yo. También es más grande que tú. Y tal vez siempre va a estar ahí, pero podemos decidir no colaborar con él: no dejarle más espacio en nuestra conciencia ni en el mundo.
 Alberto Chimal es autor de más de veinte libros de cuentos y novelas. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa “Colima” 2013 por Manda fuego, Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 1996 por El rey bajo el árbol florido, Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El secreto de Gorco, y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2002 por Éstos son los días entre muchos otros. Su Twitter es @AlbertoChimal
Alberto Chimal es autor de más de veinte libros de cuentos y novelas. Ha recibido el Premio Bellas Artes de Narrativa “Colima” 2013 por Manda fuego, Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl 1996 por El rey bajo el árbol florido, Premio FILIJ de Dramaturgia 1997 por El secreto de Gorco, y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2002 por Éstos son los días entre muchos otros. Su Twitter es @AlbertoChimal
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: June 8, 2020 at 8:47 pm







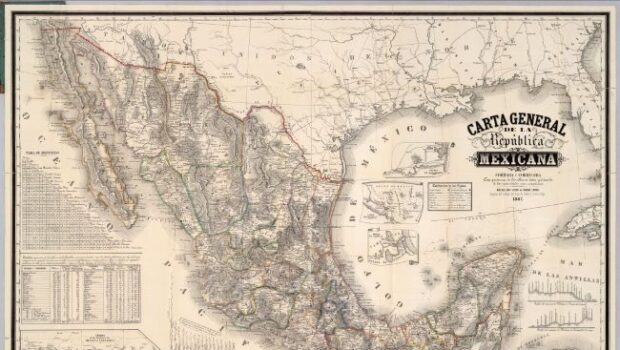



Gracias por sus palabras Maestro.
Me uno en silencio a su sentir.
Gracias, Ulises.
Qué buen texto Alberto. Yo fui una de esas personas que no conoces que te dejó un mensaje de condolencias y lo dejé porque sé que lo que expresaste es auténtico, no es una pose.
También tengo sentimientos encontrados con respecto a las redes, particularmente Twitter, con tanta violencia y linchamiento, explorarlas me genera un malestar, un sentimiento como de decepción porque lo que leemos es un reflejo de lo que somos como sociedad. Pero quiero decirte que lo que me mantiene ahí son los usuarios como tú, que aportan cosas positivas, cosas que alimentan el alma y hacen que valga la pena transitar por los caminos escabrosos que son las redes sociales. Gracias por eso y espero seguirte encontrando.
Muchas gracias a ti, por tu mensaje de entonces y por éste.
Me encanta leerte y escucharte, aunque a veces no comenté nada. Un abrazo solidario de parte de una amiga de los gatos.. que cree entender lo que dices.
Muchas gracias, Macarena. Yo sé que así es.
Gracias Alberto, con qué arte escribes lo que es difícil de escribir….
Gracias a ti, Elisa.
Tengo mucho tiempo pensando algo similar. Pienso que el ejercicio de una figura pública es complicado y creo que para muchos de sus contactos ya es una figura pública, pero antes que nada, humano. Este texto me hace reflexionar y pensar en todo lo que hacemos en las redes sociales y ese alcance que para bien o para mal, tenemos.
Gracias, Jacqueline. Es un tema que seguimos sin plantearnos como deberíamos, me parece. Vamos por internet improvisando la vida virtual sobre la marcha y pasan cosas –como bien dices– para bien y para mal.
Alberto, gracias por tu texto.
Gracias a ti, Rafael.