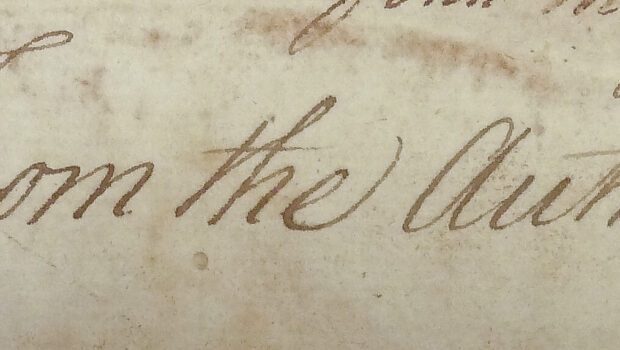El sitio
Alejandro Badillo
Tus muslos prenden fuego a la noche. Bebemos sedimentos, pálidas burbujas de whisky. Me acerco: tus manos dibujan la lenta órbita de los peces. Afuera la noche se calienta. Escuchamos disparos en las calles. Imaginamos las bocas de las pistolas, la sangre que late en la tierra y que recorre nuestros cuerpos. Nos besamos. Asciende el humo. Un cigarro lanza sus últimos malabares. Veo tu espalda en el espejo. Aumenta el intercambio de los disparos. Pero no nos movemos, como si nos protegiera el resplandor de las cortinas, la luz blanca que desborda un foco.
Pero hay una tregua.
El silencio se introduce en el cuarto, se vierte entre las sábanas, como el oro viejo en un candelabro o los círculos negros en un gato. Recuerdo: subimos a la camioneta y nos alejamos de la ciudad. Tu mano afuera de la ventanilla, sintiendo el aire. Nos internamos por un camino de terracería. Me habían recomendado un lugar cerca de un bosque. El verde nos rodeaba. Era un mar revuelto, impreciso. Encontré las cabañas sin mucha dificultad y pagamos una noche. Abrimos la puerta y llegó, casi como un recuerdo, el denso olor a madera. Un perchero para la ropa. No necesitábamos más, sólo estar lejos de todo. Entonces abrí una botella de whisky y saqué dos vasos. Tú apagaste la luz y tu cuerpo fue un destello atrapado, una forma que se perdía entre las paredes vacías. Tus dedos se reflejaron un instante en el vaso y brindamos por los solitarios, por los días que pasan muy deprisa y que transforman nuestras conversaciones, tu forma de llevar el tenedor al espagueti, tus pasos al bajar las escaleras, un adorno sobreviviente del último invierno.
Te miro: tu respiración es un sedimento que se precipita en el tiempo, una morosidad que se eleva y se contempla. Te tomo de la cintura y recorro la línea de la espalda, el punto que llega al inicio de tu cuello y lo vuelve frágil. Hay sitios que aún no logro explicar: las huellas del café entre tus labios, tu voz que navega entre tazas, recados amarillos y libretas. Naufragan mis dedos: soy el escriba que interroga pero que, al mismo tiempo, le da la espalda a las palabras. La seguridad se desvanece y queda el desasosiego, un abismo que siempre pide más y que nunca se llena. Pensamos en salir de aquí, subir al auto y escapar. Pero la distancia se antoja infinita. Nuestro escape sería una entrega. Imaginamos al unísono: ellos frotándose las manos, pensando en nuestro suplicio: quizás apresarnos y jugar un rato con nosotros. Amordazados en un cuarto, con el olor agrio de las paredes, esperando a un dios que sólo tiene puños de sal para nosotros. Y el filo del calor asciende y completa, de alguna forma, los pasos al otro lado: el péndulo de un reloj, una bala que aún no llega pero que permanece detenida en el tiempo, planeando la ruta ardiente por nuestros cuerpos. Por eso esperan y disfrazan su guerra de tregua: comparten cigarros, esbozan predicciones, cifran en la niebla la memoria de las moscas. Esperan con la disciplina de los soldados mientras el polvo de la noche se acrecienta y tiñe sus dedos.
El fuego se reactiva. La fiebre de sus armas y sus relámpagos. Hay un galope en el ambiente y llega el ruido de autos, llantas, cristales que se rompen ante las balas. El mundo es un cardumen que se fragmenta. Nos quedamos varados entre las sábanas, medio desnudos, incapaces de hacer algo más. Tus murmullos son señuelos que brotan, se renuevan. Afuera, quizás, cuerpos caídos, perfiles que parecen devorados por la sequía. Quizás alguno conserva los ojos abiertos y en su brazo, en vivo rojo, una arteria no termina de gotear, como el trazo inacabado en una acuarela. Te miento una y otra vez. Te digo que todo va a estar bien, que no vienen por nosotros. Pero tus ojos apenas me miran, sumergidos en su propio miedo. No puedo imaginar el segundo final, las mandíbulas detenidas, el deshielo de los huesos. Sólo delineo nuestros rostros cubiertos de polvo, frente a frente, en un segundo que se detiene y después avanza, como una marea que arroja los últimos recuerdos y los desbasta, los convierte en légamo oscuro, partículas que se dividen hasta llegar a nada.
Se va la electricidad. Queda la luna, la rama de un árbol proyecta un arañazo en el piso. Encuentro una vela en un cajón del buró. La vida breve de un cerillo: un destello. La lumbre se consume. ¿Qué pasa allá afuera? La lámpara, ya anulada, interroga la oscuridad. El polvo de la alfombra y sus constelaciones. Asciende el humo del pabilo. La luz oficia en tu garganta. El amarillo violenta el contorno de las cosas. Un mueble emerge y se cubre de luz, como un animal que se oculta entre la nieve. Pienso en la distancia de los disparos, en sus ecos que moldean piedras, columnas en derrumbe, muros que se cuartean. Los ejecutantes, sin duda, buscan acercamientos, algunas certezas. Las nubes, a través de la ventana, se condensan y ganan profundidad. ¿Cómo salir de aquí? Tus senos, tu entero cuerpo, parecen más vivos, como si estuvieran a cielo abierto. Quizá sea mejor acabar aquí, sin el desgaste de los años. Este momento perdurará para siempre, como una postal donde la lluvia tiende a ser algo concreto, una voz que prueba su profundidad o un cadáver que aún gobierna sus despojos.
Te mueves por la habitación. Encuentro correspondencia entre el forcejeo imaginario de los hombres y tus uñas que dejan surcos en mi piel, como si ambos fueran el mismo mensaje. Interpreto la lucha, evoco escenas: el quieto pulso en el gatillo, el latido que se desvanece cuando llega la muerte. Parece que se acercan, que nos rodean lentamente, como una jauría compacta, lasciva. Te colocas frente a la puerta con la vela en la mano. Tienes una sábana en la cintura, una sombra se desliza entre tus pechos y una gota de luz se pierde en tu espalda, justo en ese lugar que no logro definir y del que sostengo las más inverosímiles teorías. Resplandece la perilla de la puerta. Su brillo es lento y le da forma a tu ansiedad, a tu boca que se abre y que pregunta ¿qué pasará?, si así terminarán nuestros días o si algún milagro detendrá este instante para siempre. Yo sólo puedo mirar. En el mundo alguien recita la letanía de los ahorcados. Una bala puede entrar en cualquier momento. Una onda expansiva, como la de un meteorito entrando por el firmamento. Y nosotros aquí, esperando el aguijón, el veneno que rompe, algo que encandila y que nos lleva –como a las falenas aturdidas por un golpe de luz– a la muerte.
Escuchamos voces lejanas. Cuando una parece destacar es consumida por las otras. Podrían exclamar cualquier cosa. Pacíficos en algún momento, algo los endemonió, como animales azuzados por relámpagos, listos para el galope en un campo umbrío. Los creemos aturdidos. Imagino sus sombras en una mesa: la espiral de un insecto entre sus manos. Una botella sumergida en la penumbra, devorada por los ojos de los oficiantes. El alcohol, entonces, colmó tanto que terminó por alimentar el hambre. Diestras manos empujaron el vacío de los vasos. Los ojos fueron en declive, casi líquidos, y quizás recorrieron las densas venas de las manos. Y el humo voraz en las bocas y las malas palabras y pronto hubo muchos hombres recorriendo las calles, a media furia, sacrificando perros, apilando huesos, tomando el pulso a un montón de cráneos.
Imagino a un batallón moviéndose en los límites del bosque, entre claros redondos. La luna se oculta y ahora, quizás, lo único visible, lo único que se renueva, es el luminoso latido de sus cigarros. Regresas a la cama. La vela extiende sus límites. Quizá acabaron con los rivales y ahora buscan casa por casa. Se toman su tiempo y registran entre risas anaqueles, interrogan ceniceros o husmean esperando secretos pasajes en los corredores. Estamos en el lugar y tiempo equivocados. Los segundos se escurren. Nacimos para estar aquí esta noche, como ese mosquito que se regodea en su tiniebla y se estrella, inútilmente, contra un espejo. Cada ínfima decisión, cada azar o cada palabra escogida forman parte de una conjura. Alguien nos puso, desde un inicio, aquí, atrapados. Somos peces en la red, boqueando hacia el cielo. El miedo es un ave oscura, una rueda que no gira, un cántaro a punto de quebrase. Quiero poseerte por última vez, entrar al umbral entre tus piernas. Que nos encuentren así, desnudos y dispuestos al sacrificio. Que lleguen y, cuando se acerquen, descubran que estamos buscando la muerte, que nos debilitamos con cada aproximación, con cada recorrido de piel, con cada placer convertido en espasmo. Te cuento del Cerco de Numancia, en el que los sitiados se miraban con la certeza de que, en poco tiempo, sus órbitas se vaciarían: sus vidas serían derramadas como vino fuera del odre. Me respondes que no hay valor suficiente para tolerar la espera, que no puedes imaginar tu cuerpo allá, entre muertos viejos, estoqueado por el sol, abrevadero para insectos. Esperando, dices, somos inútil fruto, pasos que se pierden y que no dejan reminiscencias. Ellos, quizás, estén siglos allá, simulando una gran cantidad de voces, disparando a los matorrales una vez que hayan acabado con todo. Dioses primigenios, jugarán a una nueva creación, construirán un mundo basado en el dolor, en humo que no se junta, en rabia convertida en piedra. Me escuchas, te aferras con ansia a mis palabras. Creamos nuestro cerco entre las sábanas. Nos buscamos como los ciegos, dejando en el tacto las decisiones. Daremos fin a las preguntas, a la expansión de la noche. Quizás, en este momento, el espejo retrovisor del auto da visos de algo: un extraño entre los árboles que se mueve con la lentitud de la ceniza. El humo del cigarro asciende sobre un armario y se vuelve cosa inerte; el extraño, por contraste, quizás mueve una mano para llamar a la manada. Y el crujido del pasto bajo las botas. La presencia de la luna opacada por la revuelta de los árboles.
Exploro las primeras evidencias de tu torso, me dirijo a las costillas y, cuando avanzo, enciendo con un roce tu cabello. El whisky nos mira desde su pasividad y refracta un beso, lo vuelve un charco que refleja una nube. La nube, a su vez, se abandona en una voluta de tu cigarro que de repente cobra vida y descansa ahí, en el buró, ajeno a nuestros movimientos. Al fin entro en ti y ya no me importa morir o quedar malherido, desangrándome en el suelo. Por eso la urgencia de vaciarnos entre nosotros. Los quejidos se derraman. Nuestro vaivén es un bosquejo, un trazo que desborda nuestras respiraciones. Tu cuerpo arde. En la amenaza las risas de los hombres se vuelven más sólidas. Nuestras respiraciones se enhebran y forman una sola memoria: el tiempo que pasamos juntos, la penumbra en la cocina y su forma de persistir en los duraznos, en la vida inútil de un clavo, en el recetario que replica en sus tapas el paso de las estaciones. Pero mientras nos unimos, mientras el inmóvil whisky busca su propio fondo, el pulso de nuestros cuerpos repite, de alguna forma, el camino a este lugar: el rodeo a una colina, el olor vegetal en tus cabellos, las lentas monedas que entregué al administrador de las cabañas. Tu vientre ahuyenta las sombras que van en pos de algún contraste, un movimiento, quizás el abordaje de una hormiga en la madera o el ojo que está allá, entre los árboles, alineado en la mirilla y una sonrisa se afila y un dedo índice deja ir todo su peso y le da vida al fuego.
Entonces todo se vuelve lento.
Una bala labra su propio camino. La ventana se hace trizas mientras la vela se apaga. Permanecemos inmóviles. Los vidrios son estrellas en el suelo. Sin embargo no hay más ruido. El silencio se apodera de la escena, como si el tirador estuviera arrepentido de su disparo. Quizás esté pensando en las posibles víctimas, si tendrá que entrar a la cabaña para buscar cadáveres, mirar el agua estancada en nuestros ojos. Quizás se incline para recuperar el denso aroma de tu cuerpo. Quizás se mueva en círculos, como los carroñeros, como las moscas que van en tropel hacia la muerte.
Pero no pasa nada.
El resplandor entra por la ventana. Se acentúan, de alguna forma, los movimientos. La bala ha fundado un nuevo espacio, un nuevo mundo. Recuerdo cuando soñaba con cuervos, cuando seguía sus aleteos entre los tejados. No hablamos, sólo estamos aquí, esperando pasos, huellas que vayan a su peso y hagan crujir el piso. Alargo mi mano a la cera derramada de la vela: aún está caliente. Miro mis dedos. Tú estás sobre un costado, me das la espalda y de repente creo que estás herida, que la bala –después de quebrar el vidrio- llegó a tu cuerpo. Tal vez hubo un quejido que no escuché y tu voz perdió fuerza y dejó una palabra a la mitad, la evolución de un parpadeo. El silencio exterior completa tu silencio. Las sábanas blancas imitan el influjo de la vela. Una corriente de aire entra bajo la puerta. Las cortinas en su lento desembarque, un latido que se detiene de improviso, como un viajero confundido entre la niebla. Me alejo de tu inmovilidad y cuando miro el techo recuerdo nubes rojas, una mecedora de mimbre y una canción escuchada en la infancia que hablaba de algo finito: pensamientos imprecisos en el borde del calor, una piedra al fondo de un acuario.
Al fin te hablo. Te llamo por tu nombre pero no contestas. Esbozo posibilidades. Me acerco al centro de la cama. Trato de ubicar algún rastro de sangre. Me acerco y mi mano se detiene en tu espalda, en ese punto que se bifurca en la penumbra, que llega hasta tu cuello y que pide en silencio un nombre. Pero no tengo valor para avanzar más y quizá llegar a tu cadera, al perfil encallado de tu torso. Y mantengo mi mano ahí para recolectar tu respiración. Percibo calor, un latido que completa mi mente y quiero seguir con el deseo, como quien añade granos a un reloj de arena. El whisky echa raíces en el vaso. El ámbar se hunde en el ámbar. La superficie de este instante es un lago en reposo. Ellos siguen indecisos, allá afuera; sus voces se pierden en la distancia como los pasos en un salón inmenso y vacío. No sabemos si reiniciarán la marcha, si la fiebre en las manos será tanta que pronto invocarán la oración de las balas o, por el contrario, permanecerán ahí, rodeados por su veneno, por su ponzoña circular que se eleva en la noche y resquebraja sus palabras.
Alcanzo el inicio de tu cuello. Reinvento esa zona para bautizarla con una sola palabra. Ahora entiendo: no estás herida y tienes un plan: quieres estar ahí, inmóvil, transformar tu entrega –nuestra entrega– en un ataque. Que ellos estén siempre ahí, detenidos e informes, como las siluetas cuando se miran a través de un cristal empañado. O tal vez que se acerquen a la puerta y se detengan ahí, en el quicio, y sus caras se llenen de luz mientras nosotros contenemos el aliento. Entonces buscarán los restos de nuestra respiración y tal vez se muestren aturdidos cuando sepan que no estamos muertos y no sepan qué hacer, como actores inmaduros que no saben improvisar ante un nuevo escenario. Muevo mi mano a tu cintura y la dejo ahí, como cosa inerte, convocando su propia memoria, otros días en los que me internaba en tu cuerpo y recolectaba pausas, esparcía el deseo como los que dejan semillas en el desierto. Imagino a los hombres acercarse, alistar los dedos y convocar las redondas bocas de sus armas. Imagino, incluso, el olor a pólvora: un olor blanco, de filo intacto, que muda de continente e impregna las ropas. Entonces nos acribillarán, arrastrarán nuestros cuerpos que dejarán su última huella en la tierra. Quizás estemos juntos, en despoblado, sorprendidos ante nuestra muerte. Te doy un beso en la espalda y nos dejamos ir, poco a poco, con el influjo del tiempo. Los segundos transcurren. La puerta se entreabre y deja en escape un poco de luz. El alto vaso de whisky convoca su soledad: el reflejo en las burbujas se contrae. Al fondo de la habitación un poco de humo y, en la ventana, una tropa de sombras se detiene.
*Imagen de Dani Álvarez
 Alejandro Badillo, es escritor y crítico literario. Es autor de Ella sigue dormida, Tolvaneras, Vidas volátiles, La mujer de los macacos, La Herrumbre y las Huellas. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela. Su Twitter es @alebadilloc
Alejandro Badillo, es escritor y crítico literario. Es autor de Ella sigue dormida, Tolvaneras, Vidas volátiles, La mujer de los macacos, La Herrumbre y las Huellas. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela. Su Twitter es @alebadilloc
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Posted: August 2, 2017 at 8:28 pm