CRIMEN Y CASTIGO
Ana García Bergua
A Bermúdez le gustaba leer en los aviones. En cuanto ocupaba su lugar, esperaba con impaciencia a que el aparato despegara y, una vez en las nubes, tomaba el libro y se abstraía por completo. Era tan pura la experiencia de leer en los aviones, tan profunda su concentración, que apenas notaba el tintineo del carrito de las bebidas por encima del ruido de los motores. Pedía una copa de vino o agua mineral y continuaba leyendo sin distracción hasta el aterrizaje. Su gusto era tan perfecto que cuando, ya en la habitación del hotel o en un restaurant, retomaba el libro que había dejado a medias, la lectura lo decepcionaba. Y entonces debía esperar al vuelo de regreso para recobrar aquella plenitud, y sólo rezaba por que durara lo bastante para terminar el cuento, o avanzar lo más posible en la novela. Desde luego, reservaba la poesía para los vuelos más breves.
Era agente de ventas; viajaba constantemente, a veces incluso a otros países. Trabajaba para una compañía textil y cargaba un maletín repleto de muestras que explicaba con suma paciencia a los clientes, que por lo general eran fabricantes de ropa, modistas y maquiladoras. De eso vivía, pero en realidad se consideraba a sí mismo un lector. Había comenzado desde muy joven leyendo a todos los premios Nobel para no errarle. Con el tiempo se fue haciendo de una cultura modesta y una sed que le hacía leer todo lo que podía, desde los clásicos hasta las novedades.
En la fábrica atesoraban su disponibilidad para viajar al fin del mundo, en cualquier momento y sin problemas pues no tenía familia ni mascotas, pero con el asunto de la lectura se empezó a volver un poco quisquilloso: exigía el avión para ir a una ciudad que estaba a un par de horas en automóvil (en media hora, pensaba, podría terminar una plaquette), e incluso escogía los itinerarios más largos, llenos de conexiones, para prolongar el vuelo si estaba embebido en una novela larga. Esto comenzó a parecer sospechoso a sus empleadores, quienes pensaron que quizá hacía negocios de otro tipo y por lo mismo decidieron vigilarlo, es decir, enviar con él a otro agente de ventas, con el pretexto de que lo apoyara en sus tareas. Él no encontró pretexto para rechazarlo, pero temió que quisiera conversar y le estropeara el placer de la lectura en las nubes.
En efecto, su nuevo compañero Gonzalbo resultó demasiado terrenal incluso para la tarea de vigilar a Bermúdez. En el primer vuelo que tomaron, analizó durante media hora los atributos de las azafatas, para después pasar al tema de la comida y las camareras de los hoteles. Se creía muy chistoso: recordaba todos los chistes de la primaria y los contaba compulsivamente. Era muy joven, menudo e inquieto: una suerte de mono que no paraba de mirar, exclamar, darle codazos y musitar obscenidades de las que se reía con grandes carcajadas. Con los clientes, por el contrario, se volvía tímido y le dejaba todo el trabajo a Bermúdez, quien desde el principio intentó sin éxito concentrarse en sus libros, ya no sólo en el avión sino en cualquier lugar. Trató de leer a Carver por la noche en la habitación del hotel, la cual siempre había usado para mirar la televisión o toquetearse en la tina; Gonzalbo pasó a visitarlo y le arrebató el volumen para distraerlo con sus pequeñas anécdotas y los mensajes que intercambiaba con Greta, una mujer casada que había conocido por Internet y a la que escribía mensajes de adolescente calenturiento. Todo Gonzalbo era como un libro malo, como una revista de supermercado llena de chismes y fotos coloridas de actrices y actores en traje de baño que se le asomaban por todas partes como una sed imposible, pues era uno de los jóvenes más insulsos de la Tierra: chaparro, demasiado flaco y aquejado de acné, lucía un mechón liso que pronto abandonaría su pobre cabeza. A lo mejor por eso Greta le daba tantas largas.
Cuatro viajes soportó Bermúdez con resignación, condenado a leer en la madrugada una novela que le intrigaba mucho, pero no era lo mismo que hacerlo entre las nubes y para colmo se quedaba dormido del cansancio. Decidió hablar con sus superiores sobre la inconveniencia de cargar con un compañero que no le ayudaba en las gestiones comerciales y los socios sospecharon aún más, pues en sus informes sobre el comportamiento de Bermúdez Gonzalbo afirmaba que era un hombre superficial, ocupado en distraerse de sus labores con toda clase de libros y sin un verdadero interés en lo importante. Los directivos de la fábrica le dijeron que, o viajaba con Gonzalbo, o perdería el trabajo en el que llevaba toda la vida.
Bermúdez se imaginó sin la posibilidad de volar; sus ahorros no le alcanzaban para pagarse viajes largos y no sabía si encontraría un nuevo empleo con esas condiciones. Entonces decidió, como era lógico, matar a Gonzalbo, pero le pareció muy complicado y no sabía si la mala conciencia lo dejaría concentrarse después en la lectura. Entonces concibió una idea mucho mejor, extraída de una novela policiaca: administrarle somníferos. Consiguió unas gotas potentes que echaba en todas las bebidas que se suministraba su insoportable compañero a cuenta de la compañía mientras éste le miraba el trasero a las azafatas del carrito, y gracias a ellas logró terminar con éxito y en pocos viajes El hombre sin atributos.
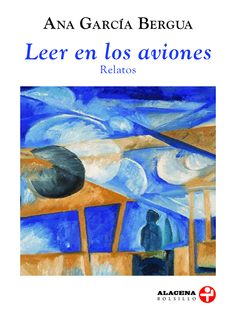
Gonzalbo no entendía por qué, de repente, los aviones le provocaban tal somnolencia. Y Bermúdez concibió que podría aumentar la cantidad de gotas hasta anular su presencia por completo. Lo dormía después del desayuno, la comida y la cena, y al principio le pareció que por fin recuperaba la paz de la lectura, reforzada por la sensación de vivir un sueño, al asomarse a los libros junto a un hombre dormido. Por su parte Gonzalbo, desconcertado porque en ningún trayecto lograba permanecer despierto, comenzó a pensar que algo le estaba pasando; tal vez la edad, que se llevaba su pelo escaso, le chupaba también las energías. Para colmo, tuvo miedo de que Bermúdez lo acusara de quedarse dormido en el trabajo y no le quedó otro remedio que alabar la capacidad de trabajo de su compañero: un gran vendedor, les decía a sus superiores, casi una leyenda de la que él aprendía tanto. También sus respuestas a Greta se volvieron un tanto secas, lejos de aquellas bromas infantiles que antes lanzaba al calor del momento. Eso, como suele suceder, enardeció a la corresponsal, y Gonzalbo empezó a vivir la aventura apasionada que alguien como él jamás hubiera podido soñar, pero sin poder participar del todo. Cuando despertaba, Greta se había desesperado por no obtener respuesta y le reprochaba su frialdad e indiferencia. Entonces Gonzalbo le pedía consejo a Bermúdez; éste ledictaba una frase calculada, seductora, que recordaba de algún libro, y ella ardía de deseo.
Bermúdez, por su parte, comenzó a sentir que algo le faltaba a la paz de sus lecturas: el sabor del triunfo, a lo largo de los días, se iba diluyendo con los acompasados ronquidos de Gonzalbo y el tintineo de los mensajes de Greta que, en cuanto abría los ojos, éste se apresuraba a revisar. La historia de Gonzalbo y la mujer casada era como una subtrama que comenzó a interesarle casi tanto como sus lecturas, una opereta en la que ella era la cantante doliente y aquél el amante frío, siempre desconcertado y preguntándole a Bermúdez qué contestarle.
Cansado de la torpeza de su colega y para que la historia no se extinguiera, Bermúdez decidió que él mismo respondería por la noche los mensajes de Greta, en lo que Gonzalbo dormía. Así, según el libro que iba leyendo, Bermúdez respondía a los lamentos de Greta con poemas, frases o parlamentos de novela, como los de Rodolfo, el amante de Madame Bovary, y la pobre Greta iba enloqueciendo entre las falsas promesas y las desilusiones. Cuando Gonzalbo despertaba, Bermúdez le decía que se había visto obligado a responder puesto que ella no dejaba de mandar mensajes. En medio de todo, las respuestas desatinadas de Gonzalbo, que no entendía nada, añadían la suficiente locura para crear una trama más interesante que la de muchas novelas malas que Bermúdez había leído.
Durante los vuelos siguientes, Bermúdez dejó de leer, ocupado en inventar las posibilidades de aquella relación, hasta que llegó a la conclusión de que Gonzalbo le debía proponer a Greta encontrarse en secreto. Un vuelo próximo a la ciudad en la que ésta residía facilitaba la posibilidad y el nombre de un hotel céntrico, el hotel Nirvana donde ya se había alojado alguna vez, lo animaron a fraguar el plan. Rápidamente le propuso a Greta el encuentro cuando el avión aún no despegaba y Gonzalbo ya estaba roncando; ella, después de algunas dudas y a sabiendas de que eso ponía su matrimonio en grave peligro, aceptó. Después le pidió a Greta que le repitiera los datos para ver si había entendido bien y borró todos los mensajes anteriores. Cuando Gonzalbo despertó en el aterrizaje, encendió su celular y leyó: “Hotel Nirvana, martes 26 a las 5 de la tarde, ¿por qué te lo tengo que repetir?” Gonzalbo, como de costumbre, no entendió nada, pero contestó: “Lo que quieras, reina”.
Y así fue como Gonzalbo tuvo que enfrentar lo que para él había comenzado como un juego sin importancia, lo cual le contó a Bermúdez días después, justo en la fecha en que se cumpliría la cita, cuando despegaban hacia aquella ciudad. Bermúdez notó que estaba aterrado; Gonzalbo incluso le confesó que tenía miedo de quedarse dormido cuando estuviera con ella, como le venía sucediendo misteriosamente en las últimas semanas –tengo cita con un neurólogo, comentó con preocupación– , y Bermúdez pensó que haría mal el papel que él le había otorgado con tanto cuidado, nutrido por tantos libros enriquecedores en tantos aviones. Estuvo a punto de dormirlo y tomar el lugar del joven colega, pero le pareció un exceso, amén de que Greta no le atraía mucho; el rostro de la foto le parecía el de una señora frustrada, como tantas. Le prometió quedarse cerca para darle ánimos, después de la visita a la fábrica donde ofrecerían las telas. De manera anónima se instalaría en una mesa cercana del café del hotel acompañado de un libro y desde ahí lo apoyaría en lo que surgiera.
Y eso hicieron. Llegaron un poco antes de la cita y cada uno se instaló en una mesa distinta. Gonzalbo llevaba el clavel verde que Bermúdez había acordado con Greta para que lo reconociera y estaba muy nervioso, pidiendo coca colas para no dormirse. El cuello flaco sobresalía de la camisa y la corbata demasiado tiesas, y la manzana de Adán lo recorría de arriba abajo, anunciando su juventud. Bermúdez, por supuesto, esperaba la llegada de una gorda de pelo teñido. Por eso no vio a la mujer despampanante, alta y de larguísima cabellera, que se acercó a Gonzalbo. Cuando lo hizo, pensó que era una hostess del hotel, pero ella se sentó a la mesa del colega, le dijo palabras apasionadas, le sonrió. El desconcierto del joven lo hacía ver sinceramente encantador, sus silencios y timideces le daban un aire misterioso e inocente que al parecer enloquecía a Greta. Con gran decisión, la bella pagó la cuenta y se lo llevó sin preámbulos al elevador que daba a las habitaciones. Y Bermúdez presenció, impotente, el teatro de la pasión que él mismo había alimentado. Quedó tan patidifuso que olvidó levantar el pulgar para animarlo y no pudo esperarse a que bajara de la habitación. Le era imposible leer imaginando lo que esa mujer le hacía a Gonzalbo y pensando que debería ser él quien recibiera tales atenciones. La sonrisa satisfecha de aquel idiota sería uno de los peores insultos que pudiera recibir en su vida. Se levantó y caminó por la ciudad toda la tarde. Esa noche, antes de que Gonzalbo llegara a relatarle sus hazañas y para evitar tenerlas que escuchar, se tomó las gotas que le había reservado para poder leer con calma Crimen y castigo, y se quedó dormido tristemente.
*Este cuento pertenece al libro Leer en los aviones y se puede adquirir aquí
 Ana García Bergua Es escritora y ha sido galardonada con el Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José. Ha publicado traducciones del francés y el inglés, y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos. Twitter: @BerguaAna
Ana García Bergua Es escritora y ha sido galardonada con el Premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La bomba de San José. Ha publicado traducciones del francés y el inglés, y obras de novela y cuento, así como crónicas y reseñas en medios diversos. Twitter: @BerguaAna
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor
Posted: November 17, 2021 at 11:13 pm


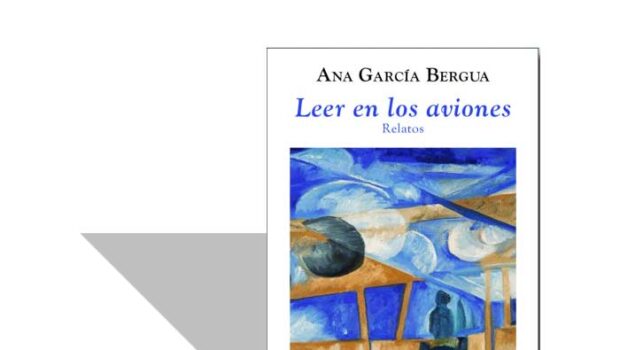








He sido por siempre admiradora de la prosa de Ana García Bergua, del humor de sus relatos. Gracias por publicar este cuento que nos invita a leer el resto de este reciente libro de García Bergua.