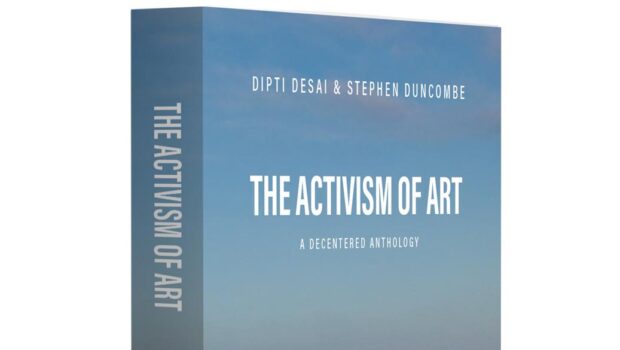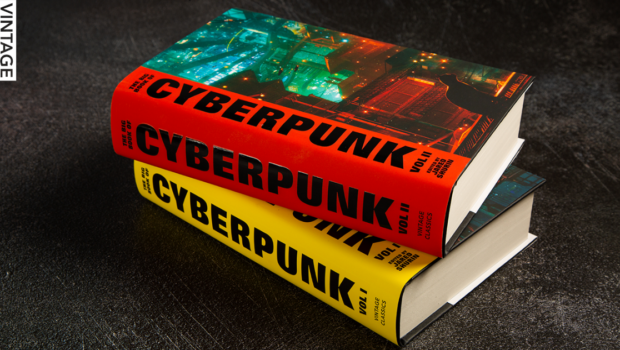Cuánto pesa una cabeza humana
Sofía García Gómez
Aproximación a Cuánto pesa una cabeza humana. Diario de un virus coronado por el miedo
Alfonso Armada es un periodista que cuenta con una trayectoria consolidada y de referencia a nivel nacional e internacional. Ha trabajado en diarios como El País o el ABC y, actualmente, es director de la revista digital Fronterad. Además, es escritor, poeta y dramaturgo. Aunque no le gusta considerarse corresponsal de guerra, durante una etapa decisiva para su definición personal y profesional, experimentó una deriva involuntaria hacia este perfil. Cubrió el cerco de Sarajevo como enviado especial a Bosnia, y tuvo que informar también del genocidio de Ruanda, las guerras del Congo y los atentados contra las Torres Gemelas, ello inesperadamente, mientras trabajaba como corresponsal en África y después en Nueva York.
Cuánto pesa una cabeza humana. Diario de un virus coronado por el miedo (Vaso Roto), se publicó por primera vez en marzo de 2021. Tanto su motivación sociohistórica y biográfica, como sus coordenadas temáticas, estructurales y estilísticas, surgieron al calor de una vivencia individual y colectiva que contiene un trauma de enfermedad, muerte e incomunicación: aquel confinamiento que a todos se nos impuso entre marzo y mayo de 2020 a raíz del estallido de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19. Una aproximación a este poemario puede empezar por su contraportada, donde se ofrece una acertada síntesis de su naturaleza: “Es un extenso y singular poema que las fechas entrecortan y en el que Alfonso Armada va devanando un diálogo con nombres queridos y familiares: Paul Celan, Louise Glück, Ossip Mandelstam, Anne Carson, Anna Ajmátova, Emil Cioran, Carolyn Forché…”, un diálogo con “fragmentos de poemas que lo acompañan para pensar y preguntarse qué sentimos en este presente mórbido y mortal. En 50 días se hacen presentes, además de estas voces poéticas, la música y una suerte de mnemotecnia personal y colectiva”. Por otra parte, también se deja claro aquello que no es este poemario: “no es un diario de la pandemia al uso”.
Esta modalidad de escritura lírica, que combina rasgos del diario y del diálogo intertextual, no busca ni satisfacer egoísmos ni exhibir la propia erudición, no se aprovecha de las circunstancias con oportunismo. Muy al contrario, Armada nos habla como un ciudadano más.
En efecto, esta modalidad de escritura lírica, que combina rasgos del diario y del diálogo intertextual, no busca ni satisfacer egoísmos ni exhibir la propia erudición, no se aprovecha de las circunstancias con oportunismo. Muy al contrario, Armada nos habla como un ciudadano más: entre sus cuatro paredes; a ratos asomado al privilegio de una ventana; aislado del exterior excepto por sus puntuales salidas al supermercado, la oficina de correos, el quiosco de prensa… Muy cerca, afuera, la pandemia ha empezado a repartir sus papeles: los que enferman, los que mueren, los que no pueden llorar a sus muertos como querrían, los que buscan y encuentran o no nuevas formas de aliviar y curar, los que nos proveen de lo esencial, los que gobiernan, los que informan…, y los que van pasando desapercibidos, entre los cuales se cuenta el poeta.
La conciencia confundida de este grupo mayoritario es como un espejo roto por un impacto traumático, donde se reflejan y se multiplican cegadores destellos de miedo animal, falsas esperanzas y una desesperanzada visión de nuestra insignificancia…, los cuales se van desbordando en oleadas sucesivas desde la fuente del trauma. En un gesto casi instintivo de aclarar su conciencia, el poeta encuentra una forma de labor literaria capaz de resistir bajo mínimos, que no aspira a dar respuestas hasta agotar el sentido de la crisis, sino que apunta con urgencia y bajo gran presión psicológica preguntas e instantáneas emocionales, en busca de una memoria del sentir y el pensar cotidianos. Se adopta, pues, una postura muy honesta, muy congruente con el reto psicosocial que representa el confinamiento: no se finge estar por encima de él, se trabaja en él y pese a él, para desmentir la aparente continuidad monolítica de los días con los vacíos y las redundancias, el fragmentarismo y la incompletitud de sus versos diarios.
De hecho, a menudo los versos se vacían de sentido y se reducen a su mínima expresión más literal, a la par que van siendo anotados: exploran el simbolismo del soporte y los instrumentos de la escritura, hacen sentir la proximidad de los libros de cabecera… Este “vaciarse de sentido” es una constante en la literatura de las crisis: al desaparecer los distractores de la cotidianeidad previa a la crisis, quedan de manifiesto los puntos débiles de los sistemas de valores y los modos de vida vigentes, cuyo aparente sentido no puede resistir el asolamiento de la enfermedad y la muerte colectivas. Por añadidura, es una opinión generalizada que, ya antes de la pandemia, la vida individual y colectiva transitaba un estado de profunda crisis, estructural e indefinida, al no ser capaces de crear un sentido consensuado y vinculante que cree comunidad sociocultural y no solo sociedades mercantiles. Como resultado, la mente, los contenidos mentales socialmente compartidos ─los valores, las costumbres, las normas…─ han dejado de existir o, al menos, el compromiso total y efectivo de recibirlos, criticarlos, actualizarlos, etc., de modo que solo ha quedado el continente material y biológico: el cerebro. En 2020, la crisis cultural de la mente vacía y desustanciada que ya arrastrábamos parece desbordarse en la nueva crisis sanitaria de la cabeza enferma y mortal, un amasijo de condicionamientos creados por su viejo uso al pensar, chispazos neuronales de ansiedad y depresión, dos quilos y medio de pasto para el virus.
 El papel del poeta en todo esto es meditar sobre la vivencia íntima de esta falta de sentido hasta encontrar su más pura emoción lírica y expresarla. Y mi papel como lectora intermediaria entre la obra y otros lectores empieza por intentar describir las principales formas inteligibles que permiten expresar articuladamente esta emoción lírica en poco más de doscientas páginas. Pues bien, a mi entender, esa idea ausente dentro del cerebro agonizante, esa crisis dentro de la crisis, esboza un diseño kafkiano del infierno: el poema se ahonda en los círculos concéntricos del infierno interior, del estado infernal de una conciencia que se adentra en sí misma siguiendo el rastro de las quimeras que ha creado su propia debilidad, para poder contactar con ella en el vacío que dejan las falsas apariencias, para contener y fortalecer esta debilidad hasta intuir el perfil de los traumas colectivos que nos han herido en la lengua materna, para curarla y restaurar su potencial significante, nuestro principio civilizador creador de sentido. Este propósito da lugar a una dialéctica que mantiene articulado el poema a lo largo de sus iteraciones: se desenmascaran las falsas esperanzas, se soporta la desesperanza, se experimenta con el deseo poético proyectándolo hacia un posible nuevo sentido, se descubre la propia inmoralidad en el autoengaño, se hace examen de conciencia…, y así hacia el infinito horizonte del mar interior. Para facilitar el recorrido analítico por este espacio poético infernal, cabe hablar de cinco núcleos temáticos.
El papel del poeta en todo esto es meditar sobre la vivencia íntima de esta falta de sentido hasta encontrar su más pura emoción lírica y expresarla. Y mi papel como lectora intermediaria entre la obra y otros lectores empieza por intentar describir las principales formas inteligibles que permiten expresar articuladamente esta emoción lírica en poco más de doscientas páginas. Pues bien, a mi entender, esa idea ausente dentro del cerebro agonizante, esa crisis dentro de la crisis, esboza un diseño kafkiano del infierno: el poema se ahonda en los círculos concéntricos del infierno interior, del estado infernal de una conciencia que se adentra en sí misma siguiendo el rastro de las quimeras que ha creado su propia debilidad, para poder contactar con ella en el vacío que dejan las falsas apariencias, para contener y fortalecer esta debilidad hasta intuir el perfil de los traumas colectivos que nos han herido en la lengua materna, para curarla y restaurar su potencial significante, nuestro principio civilizador creador de sentido. Este propósito da lugar a una dialéctica que mantiene articulado el poema a lo largo de sus iteraciones: se desenmascaran las falsas esperanzas, se soporta la desesperanza, se experimenta con el deseo poético proyectándolo hacia un posible nuevo sentido, se descubre la propia inmoralidad en el autoengaño, se hace examen de conciencia…, y así hacia el infinito horizonte del mar interior. Para facilitar el recorrido analítico por este espacio poético infernal, cabe hablar de cinco núcleos temáticos.
Muerte y duelo colectivos
El confinamiento se prolonga y el número de muertos aumenta de 1353 a 2699 en una semana, pero el sentido del poemario no avanza, desciende de la mano de los muertos. Armada no desarrolla una Filosofía de la Muerte, no ha conocido la muerte en la filosofía, sino en el seno familiar, en la guerra, en la poesía, muy especialmente, en la poesía de Paul Celan. Por ello, niega el sentido de la muerte y la oportunidad de una explicación racional de la misma; en cambio, junto a Perséfone y Louise Glück, se afirma en el deseo poético de acoger, de entrañar a los muertos, por medio del contacto cuerpo a cuerpo, cuerpo vivo a cadáver, como si así pudiera salvar lo único que quizá conserven de la vida: el misterio de cada ser personal.
De esta forma, el sentido no se proyecta desde la razón hacia el más allá, sino que pasa del cuerpo al humo. Pero solo si el humo es algo más que cenizas al viento: debe ser un humo ritual, que responda a una intención funeraria, aunque, en estas circunstancias, el palacio de hielo se haya convertido en un depósito de cadáveres. Como en tantas crisis, cuando faltan velatorios, cortejos fúnebres y funerales, la poesía los recrea para dar el adiós a los muertos: les pone nombres, en simetría con el bautizo de los recién nacidos; los llama también, todavía, nuestros padres y abuelos; les escoge bellos objetos votivos –guirnaldas, papel de arroz, lapislázuli, ave del paraíso…– Sin ello, si nada se añade a la gestión gubernamental y mediática, los muertos son solo números, a veces, dudosos, enigmáticos, que nos avergüenzan porque cifran lo que ignoramos de nuestra propia desgracia; y son solo materia, manos rígidas y mudas, piedras que caen a un pozo, aire contaminado. Así degradados, deshumanizados, dejamos de distinguir lo vivo de lo muerto y llegamos a comer podredumbre, porque hemos roto la primera forma de pacto social, la que reintegra a los muertos en su comunidad, olvidados de las virtudes en la prisa por huir del virus.
Esta pandemia ha sido la primera que experimentamos tras haber perdido la fe religiosa comunitaria. Pero seguimos siendo una comunidad cultural a cuya tradición literaria acude Armada para conservar y honrar la memoria de los muertos, para acompañar y facilitar su tránsito, para alumbrar el duelo de los vivos. Se van tantos y tan deprisa que la memoria parece perder su valor, la desaparición de familias enteras podría sepultar la historia familiar, parte de la intrahistoria nacional…; pero William Faulkner nos enseñó a recuperarla en la novela, con sus árboles genealógicos como hidrografías. No siempre los sanitarios acompañan al enfermo insomne, y la conciencia agonizante cae sola, sin nadie a quien asirse, al abismo de la sombra inerte; pero ya en la Edad Media, cuando la dureza de la vida era muy otra, Matsuo Basho lamentaba la costumbre de dejar a los ancianos atrás. En los poemas de Anne Carson, que rastrea las huellas del pensamiento mágico en lo más íntimo de las conciencias y los hogares para liberarnos de toda falsa esperanza, ya estaba predicho que conservaríamos en el armario la ropa de los familiares hospitalizados y, también, que desaparecerá la estela que han dejado al pasar…
Pero, a pesar de todo, concluye Armada, debemos ser mejores con y por los muertos, porque nos va algo más que la vida en ello.
El significado moral de la pandemia
La experiencia de la muerte colectiva impone un examen de conciencia de gravedad casi teológica. El poema se pregunta expresamente por el significado moral de la plaga, pues somos responsables de su brote por nuestra hambre insaciable, ya se trate del pangolín o del murciélago; y, además, es en la adversidad cuando se revela nuestra naturaleza, en las respuestas que elegimos darle, ya que no podemos elegir nuestras desgracias.
Ni el pueblo europeo ni sus líderes están a la altura de su historia ética y política cuando se desentienden, en mayor o menor medida, del problema de los refugiados o de las desigualdades sociales; ni siquiera en plena pandemia.
Ni el pueblo europeo ni sus líderes están a la altura de su historia ética y política cuando se desentienden, en mayor o menor medida, del problema de los refugiados o de las desigualdades sociales; ni siquiera en plena pandemia, cuando la diferencia entre ricos y pobres es la más obscena, la de la vida o la muerte, nos hemos comprometido, unánimemente y sin reservas, con la búsqueda de soluciones estructurales justas.
El yo poético dirige su acusación contra sí mismo, apuntando a ese reducto de debilidad egoísta desde el que todos queremos pasar inadvertidos, sin definirnos moralmente ni actuar en consecuencia. En el escenario de la pandemia, esa carga de miedo, falsa esperanza, misantropía y autoindulgencia, la carga viral del alma, ha encontrado nuevos símbolos poéticos en la mascarilla y los guantes.
La Ilustración no nos ha salvado de vivir con la conciencia en off, desconectados del pensamiento crítico y creativo, del otro y del medio, de la realidad; Massimo Livi Bacci observa que, mientras tras la II Guerra Mundial eran 5 los países separados por muros, hoy son 70.
¿Estamos equipados para ver y registrar el mundo? Según Carolyn Forché, tan solo acumulamos datos, sin integrarlos en un marco histórico y político-social. Internet vigila la cárcel planetaria y reduce nuestra libertad a elegir contenidos elaborados a partir de información en crudo. Confundimos la realidad con un argumento ficcional entretenido y tolerable: filmar las calles vacías ficcionaliza y desustancia el confinamiento, enlaza con nuestra deficiente educación sentimental, malograda por la subcultura cinematográfica. ¿Este era nuestro destino o lo hemos escrito? La huella digital es la única huella que seremos o que ya somos capaces de dejar, después de perder la voz, el mensaje y la identidad moral. La vida digital deja expuesta nuestra conciencia, su privacidad ya no es un valor. Nosotros somos la mercancía, ganado, y nos dan caza con globos de colores, humo. Y nos adaptamos a eso.
La mirada hacia la cotidianeidad anterior al confinamiento también es crítica. El actual estado de la civilización, con sus distractores de productividad y ocio compulsivos, viola las leyes naturales; mejor dicho, la civilización por sí misma es destructiva, deja un erial a su paso y se reduce a la barbarie. De hecho, muchas ocupaciones han revelado su inutilidad frente al carácter esencial de otras, a menudo despreciadas. Pero, aunque reconoce su mérito y querría homenajearlas, rechaza los aplausos, se avergüenza de ellos, por su vínculo con la sociedad del espectáculo –la pandemia no lo es– y por las motivaciones egoístas que esconden: socializar desde el sentimentalismo o distraernos de la muerte y su silencio.
Cuando hemos olvidado los sustantivos con mayúsculas y, asumiendo un criterio mercantil, orientamos la reflexión hacia el destino final, no hacia las causas, Armada retoma su diálogo con la tradición filosófica. Acude a Simone Weil para recrear su efecto purificador, como de cal viva, sobre el apego que les tenemos, no solo a las creencias religiosas –la inmortalidad, la utilidad de los pecados, el orden providencial de los acontecimientos–, sino a toda creencia que consuele, a todo mapa conceptual: a la luz constelada en narrativas con sentido providencial. Le basta con la luz que alumbra la realidad, porque el apego es nuestra insuficiencia para sentirla. Bajo esta luz ─propone Adorno─ quizá nos revelemos como la verdadera sociedad que no confunde las infinitas posibilidades productivas con sus verdaderas necesidades. Perseguir las primeras fue el sueño del s. XX y, en los últimos años, hemos empezado a metabolizar un mal despertar, pesadillesco y sangriento, cuyo tenso intersticio se prolonga en una noche del alma donde no hay vanidad ni verdad; con todo, resiste en latencia y reaparece ese impulso ciego de persecución de los globos de colores y, tras el confinamiento, hemos vuelto a ella, aunque entonces nos fuera imposible saber cómo.
Cualquier experiencia de enfermedad y muerte propicia una nueva constatación de la inoportunidad del perfeccionamiento y la trascendencia para la vida humana: frágil, fugaz, breve, finita, vana. Esta certeza se atesora en unos versos de Paul Celan, donde el cielo se expande mientras nosotros examinamos las estrellas como pústulas.
El sinsentido de la vida
Cualquier experiencia de enfermedad y muerte propicia una nueva constatación de la inoportunidad del perfeccionamiento y la trascendencia para la vida humana: frágil, fugaz, breve, finita, vana. Esta certeza se atesora en unos versos de Paul Celan, donde el cielo se expande mientras nosotros examinamos las estrellas como pústulas porque la viruela es todo nuestro cielo. La tierra nos consume, alma tras alma, sombra tras sombra, en su incendio infernal.
Igualmente, se revela que planear el propio futuro, esa obsesión cotidiana, solo es un intento vano, que la muerte puede anular; al estar confinados, todos perdimos la vida activa y exterior que habíamos planeado, pero a muchos, nuestros iguales, se les ha adelantado la muerte, sin alternativa. Estar confinado es difícil porque nos gusta creer que somos libres, pero la muerte es nuestra carcelera. Si no podemos decidir libremente sobre la orientación y el destino de nuestra trayectoria vital, solo poseemos nuestra vida en bruto, nunca una biografía, aunque pretendamos escribirla, pues esta incluiría un sentido último que no está a nuestro alcance conocer y consumar, que quizá esté, o no, en poder de una perspectiva sobrehumana, angélica.
Al reducir el ser humano a su dimensión biológica, a su fondo prerracional, aparece el anhelo de fusión y unidad con la naturaleza, más distante que nunca durante el confinamiento: el parque está cerrado y las hierbas felices crecen lejos de nuestra insaciable necesidad de ser. Louise Glück rememora la experiencia infantil de vivir en el campo y evoca la paz de entonces, que no ha podido recuperar, preguntándose por la causa de la muerte de su alma, con la impresión de que, desalmada, vive la vida de otra persona. En respuesta, Armada expresa su deseo infantil y actual de una vida sencilla, simbolizada por el jardín; pero sabe que revivir el paraíso perdido implica cuestionarse el origen del mal, de nuestra condición humana tal y como la padecemos, reducida a su imperfección e intrascendencia, malnacida de un viejo rencor, malentendido, injusticia, desdicha, enfermedad…, cuya memoria quizá perdure allí donde la tradición más remota habla, hiere, destruye, pero nadie observa, los peces mueren sin ser pescados, la canoa se pudre sin navegar. Así se evoca el alejamiento, la desconexión y el aislamiento que definen nuestra posición con respecto a nuestra propia naturaleza intacta y al resto del mundo natural; este estado que nos confina, enferma y mata encuentra otra elocuente expresión histórica en esos 50 días de 2020, pero es el de siempre. Sin los distractores de la cotidianedidad, la consciencia, la hiperconsciencia que adquirimos de él, tan solo fue un poco más intolerable que de costumbre.
Como tampoco podemos tolerar el recuerdo de la primera emoción traumática del hombre escindido en verdugo y víctima donde se originó el mal, hemos olvidado, con ella, nuestro depósito de conocimiento instintivo. Los animales ─conejos, zorros─, se adentraban en la ciudad vacía porque percibían nuestra ausencia, quizás esperaban nuestra vuelta, y reaccionaban dejando de comer o movimiento las orejas, sumidos en su vivencia irracional del cosmos. Pero nosotros no supimos anticiparnos a los pasos que puede dar la vida, sin desviarse de sus leyes, entre un murciélago y una pandemia; no asociamos a tiempo la globalización con la amenaza de autodestrucción que implica, debido al efecto mariposa.
Al saberse excluido de la naturaleza, el componente racional del poema renuncia a dar una explicación a la vida humana y se consume con ella cuestionándola, resistiendo hasta la última pregunta sin respuesta: ¿Qué buscamos con tanta ansia? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Quién construyó el reloj del tiempo?, ¿Cuál es el verdadero calibre de nuestra ilustración? ¿Tenemos derecho a pensarlo todo, a desearlo todo, a hacerlo todo? ¿Merecemos estar en el mundo? Cuando todo le parece escrito desde la soberbia, las preguntas dejan de serlo, se revelan como certezas de desamparo: dónde encerrarse, dónde meter la carne, dónde sentir, dónde olvidar, dónde ser un animal de carne caliente que palpita en medio de la oscuridad, hoguera dentro y fuera.
Al agotar el potencial de la razón, que solo resistía por soberbia, el poeta puede reconocerse en su condición de animal desamparado, pero portador de una conciencia irreversible de que la noche es irreparable, no hay luz y no hay sentido. Se cree hasta que se deja de creer, y ahora que ha dejado de creer, en el Estado, en la ciudadanía, en el periodismo, en el sistema sanitario, en la posibilidad de revivir el paraíso perdido de la infancia, su desolación quizá sea tan extrema como la de Paul Celan en los momentos previos a su suicidio. En este punto, la evocación consigue recrear el misterio del ser personal de este poeta, dotándolo de presencia corpórea, interactuando con él en el deseo de abrazarlo para que no se arroje al Sena. Esta nueva forma del deseo poético, que ha resistido el silencio de la muerte que separa a los dos poetas, es la necesidad de sentir el dolor de los demás, conocer, comparar, estimar el de todos, ser compasivos para humanizarnos. Entonces, el examen racional vuelve a ser útil, para distinguir, con Stefan Zweig, entre dos clases de compasión: por una parte, “la impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la embarazosa conmoción que padece ante la desgracia ajena”; y, por otra, “la compasión de verdad, que sabe lo que quiere y está decidida a resistir, sufriente y paciente, hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá”. El último interrogante iguala al poeta y al lector, ya no es fruto de la soberbia, sino voz del chacal autocrítico que perseguía Louise Glück: ¿Cómo es nuestra compasión?
Tras este encuentro con Paul Celan, Armada ya no espera hallar el sentido de la vida, no usa la palabra esperanza. Esta noción se reconceptualiza como el deseo y la voluntad de que el mar siga estando ahí el tiempo necesario para que él lo vea antes de que la muerte, el azul tiburón que imaginaba Celan, se coma sus ojos.
Potencial y límites de la poesía
La expresividad del lenguaje cotidiano languidece, difícilmente puede describir y explicar la nueva normalidad, pero se extiende y se flexibiliza en el lenguaje poético, porque no está abolido pensar. El lenguaje es dentro, afuera es la luz dudosa, la realidad que lo desafía. Sin embargo, aceptar el desafío exige cultivo interior y nadie ara los bancales para sí; tan solo esperamos el final de la desdicha, no sabemos esgrimir herramientas contra el destino: razón, poesía, palabras oxidadas. El grado heroico del lenguaje poético ya ha lanzado sus preguntas existenciales, pero la noche es puro mineral, impenetrable para el lenguaje. No se puede escribir bien sobre la mejilla de la arena, las mareas, los altibajos de la fortuna, así que escribimos a medias, sin integridad, sin acudir a perfilar poéticamente las crisis históricas que permanecen en latencia y cuya explosión nos asolará, hasta que finalmente desistimos de escribir, abandonados a las mareas que reducirán nuestra cultura a escombros, partituras de algas podridas.
La impotencia y la rendición del poeta revelan las ilusiones infundadas en torno al poder creador de la cultura, y permiten una comprensión más profunda de las poéticas purificadoras del pensamiento mágico, de sus ilusiones y sentimentalismos. Se trata de escribir con el poder destructor de un cuchillo de ácido cristalizado que se abre paso hasta el hueso. Aceptando la propia muerte en vida, se enciende en un lugar remoto del yo la máquina ancestral que hace autopsia, inventario y examen de conciencia. Este cuchillo apunta a las cenizas de la revolución industrial y el fantasma de lo que íbamos a ser. Paralelamente, como ya no se cree que tengamos derecho a disponer sin límite de los recursos naturales, se reúnen las más excelsas expresiones artísticas de la naturaleza, para compensarla: el perro de Goya, las campanas de Rosalía, el viento de Ezra Pound…; y Armada añade las suyas: el maná de los almendros, la aurora boreal que vio su abuela… Pero ninguna importa nada si nos extinguimos.
Desesperada ante la visión infernal de nuestra extinción, que la historia le ofrece periódicamente, es nuestra conciencia la que inventó a Dios, el amor y el deseo, la que vuelve a encender un fuego metafórico real como el esperma, creador, que desmiente al cuchillo, y nos salva, al desgarrar las sombras con la gracia de su iluminación, de su revelación. Las formas más elementales de esa veladura son la posibilidad de amar y ser amado, y la confianza en que no viviremos peor que nuestros antepasados.
Para soltar este último asidero, abraza la razón natural, animal, por si el lenguaje puede tolerar la extensión caótica y la profundidad infernal del mundo movido por el instinto. Se intenta un modo elemental, prehistórico, de acceder a la forma estética, modelando lo informe, como rasguñando arcilla; la escritura se reduce a un impulso de ascenso y avance para combustionar y purificar la realidad: los estiletes son de bambú y la tinta, de fósforo. Así puede asomarse al abismo de la muerte, la nuestra o la de Cristo: solo es un pozo seco, no calma la sed, no devuelve un reflejo, no cumple deseos, solo es tumba.
Balance de la propia trayectoria vital y literaria
Para convertir el aislamiento en autoconocimiento, el autor hace balance de su trayectoria vital y literaria. Evoca el despertar de su vocación literaria, que renace cada vez que la necesidad de sentido se exacerba y roza la disociación, dándole identidad y el coraje para ser él mismo, pese al feroz rechazo inicial del padre.
Nunca tuvo otro proyecto vital aparte de ser escritor. Conforme escribía, fue abriendo una perspectiva original para ver la muerte delante como destino fatal y, quizá por eso, no construyó un hogar, porque no le vio sentido. La vida cotidiana e íntima le parece un teatro donde actuamos mientras llega la muerte; cree que el confinamiento debería purificarnos de ella, pero es realmente difícil escapar a su engaño, incluso ahora que los días, enrarecidos, solo son un poso residual, arrastrado sobre otro lastre: una carretilla que chirría como la realidad mal engrasada… Por momentos, juega a evadirse de esa domesticidad para consagrarse a la escritura: desea pasar la cuarentena en Lisboa y escribir en un hotel, pero la enfermedad ya se ha cobrado muchas vidas como para poder aspirar a vencerla escribiendo.
En sus inicios, escribía con todo el cuerpo, con medio cuerpo asomado al mar, al abismo, buscando los confines de la expresividad; pero la vida no está en su extremo ni en esa fascinación juvenil por él, más bien tiene una extensión inabarcable y no deja de correr. Al intentar intuir su totalidad y seguirle el paso, el edificio literario se desmorona y nada tiene sentido. Pero, ¿la realidad lo tiene? La respuesta es, para él, conflictiva: cree que no, deja que la fe se malogre, como una planta, pero luego insiste en ser dios. En la novela, los hechos; en la historia, los crímenes; en su carretilla, los cadáveres clasificados: todo carece de sentido, la vida, con sus casualidades, corre contra toda esperanza.
El mensaje esencial de su obra es claro: nos exhorta a arrancarnos la venda de los ojos, gritar, liberar emoción traumática, dejar de gritar, ver y obrar en consecuencia. Pero, ¿qué hacer? A la hora de responder, Armada ya estaba perdido cuando se aventuró a Rusia, en pos de la Edad de Plata de la literatura rusa, cuyos máximos representantes habían sido masacrados por el estalinismo mientras tantos jóvenes españoles asumían acríticamente ideologías afines. A su juicio, escribir no lo ha orientado, porque no ha sabido escribir con una pasión trágica que lucha como si le fuera la vida y algo más en ello, resistiendo todos los obstáculos hasta crear un sentido; ha buscado un sentido que responda a las preguntas constantes, pero no lo ha encontrado nunca.
Por ello, traza un retrato negativo de sí mismo, confinado en un estado final en el que no puede abrazar a la gente. Le quedan, eso sí, los abrazos de los miles de seres que se salvan a sí mismos la Novena Sinfonía: aún puede comunicarse a través de las referencias culturales. Deduce que, si bien no sabe dónde se perdió, no ha perdido del todo el rumbo, no está del todo envilecido. Quiere aislarse donde no pueda hacer daño a nadie, retirarse a leer y pensar: frente al mar, lejos de la infancia.
Después de dedicarse por entero al periodismo y la literatura, siente que se va de la vida como un testigo, con su memoria defectuosa del mundo a cuestas. Imagina que morirá anónimo y en silencio, pero lo hará en conexión íntima con sus escritores más queridos y familiares. En este poema, ha velado por que no mueran una segunda vez en el olvido. A pesar de la visión infernal del sinsentido de la vida en tiempos de pandemia, la literatura. Como afirma Leopardi: “para un espíritu elevado, aun cuando se encuentre en un estado de profunda postración, desilusión, frivolidad, aburrimiento o desánimo con la vida […] o en la adversidad más terrible y más mortífera, las obras siempre le sirven de consuelo, pues reavivan el entusiasmo y, aunque no hablen o describan sino la muerte, le vuelven a dar, al menos por algún tiempo, la vida que había perdido”.
Sofía García Gómez es graduada en Lengua y Literatura Españolas por la UNED. Actualmente es profesora de español como lengua extranjera y estudia el Máster de Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo de la UNED.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: March 10, 2022 at 9:00 pm