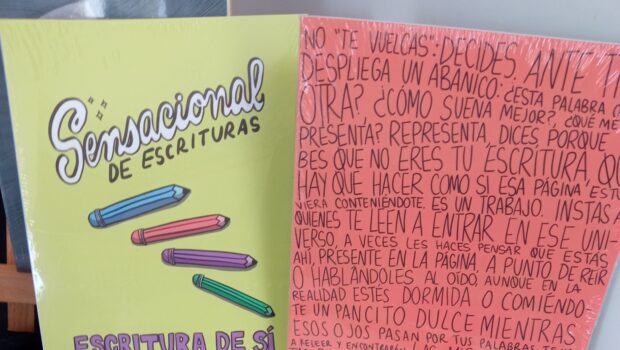Escrituras del cuerpo colectivo
Vivian Abenshushan
Poner el cuerpo en nuestras palabras significa decir lo que somos capaces de vivir o, a la inversa, hacernos capaces de decir lo que verdaderamente queremos vivir. Sólo palabras que asuman ese desafío tendrán la fuerza de ponernos en un compromiso que haga estallar todas las obligaciones con las que cargamos en estas vidas de libre obediencia, de servidumbre voluntaria.
Marina Garcés
¿Qué sucede con lxs cuerpxs cuando se reúnen para escribir juntxs? ¿Qué significa escribir con otrxs, al lado de otrxs, en medio de una multitud? ¿Qué relación se construye entre un procedimiento de escritura colaborativa y una contrapedagogía política? ¿Escribir juntxs puede ser también un arte de la organización de la vida en común? Estas y otras tantas preguntas son materiales de una interrogación que me ha sostenido desde hace muchos años (veinte quizás, aunque perdí la cuenta), cuando sentí por primera vez el impulso por desbordar las prácticas de la escritura individual y las pedagogías del ecosistema literario hacia una escritura con un plural amplísimo, una especie de magma colectivo que saliera de las profundidades dormidas del lenguaje y nos permitiera pensar con, devenir con, crear lo que aún podía llegar a ser creado en un mundo cuyas formas de existencia ya vivían (pero nunca tanto como ahora) bajo el asedio constante de la destrucción. Lo he escrito antes, quizá lo he dicho demasiadas veces: comencé a escribir en una época difícil, los años noventa, que fue la década de la instauración del neoliberalismo, un sistema global que operó transformaciones radicales no sólo en la economía y la política, sino en los flujos sociales del deseo, los afectos, las subjetividades y los modos de vida. Eso, por supuesto, también afectó a la literatura que se fue convirtiendo en un espacio hostil, de figuración y novedades incesantes, competencia descarnada y agentes literarios, una maquinaria donde lo colectivo era visto con sospecha. En esa década del “fin de la historia” y el “fin de las ideologías”, no era fácil salir de los estereotipos a través de los cuales la literatura hablaba. El autor-como-marca y la presión constante para asumir formas de autoexplotación en el mercado de las oportunidades, son sólo algunas de sus formas más visibles. También la narrativa del “no hay alternativa” borró todo un territorio para los relatos disidentes, convirtiéndose en un nuevo sentido común fuera del cual no era posible pensar el mundo. Respirar se había vuelto tan difícil como conspirar. Si, como escribió Guattari, “cierto tipo de lenguaje es completamente necesario para estabilizar el campo social capitalístico”, ¿cómo podía la escritura ser otra vez un lugar para la imaginación radical? Quizá correspondía deslindarse, descomponer las máquinas de escritura, despejar huecos hacia el cardumen, construir espacios donde los cuerpos aparecieran articulados de otra forma con el lenguaje, captar el virus micropolítico de las palabras, inventar otros modos de hacer, abiertos a la dimensión sensible y colectiva de la existencia. O si no, ¿cómo íbamos a organizar nuestro malestar en un escenario que había sido decretado como el mejor de los mundos posibles?
Desde editoriales independientes y colectivos de acción en el espacio público, hasta formas desapropiadas de escritura, diversxs escritorxs y artistas fueron trazando líneas de fuga para deslenguarse y enfrentar el estado de cosas. Para mí (para salvarme), lo que comenzó fue un largo proceso de investigación, aún en curso, que ha tenido como horizonte la búsqueda intensa de otras formas de escritura, otras pedagogías y formas de socialización, que fueron adquiriendo lentamente los nombres (ahora lo sé) de escrituras de la presencia, escrituras de la situación, escrituras de la escucha, escrituras del cuerpo colectivo. Se trataba de torcer las estructuras literarias tradicionales, estirándolas hacia un campo expandido, en consonancia con eso que Reinaldo Laddaga ha llamado “estéticas de la emergencia”: una reorientación de las artes frente al evidente agotamiento del paradigma moderno, sus rituales e instituciones, sus preceptivas y formatos, sus tradiciones y políticas. Este nuevo “régimen práctico de las artes” consistía en una puesta en crisis del monopolio de la representación (unos que hablan en nombre de otros) hacia una serie de procesos complejos donde el artista dejaba de ser “la conciencia general de la especie”, donde la espectadora dejaba de ser una desconocida silenciosa y donde la “obra” ya no se recortaba de las formas de vida, sino que se producía ahí donde la vida sucedía: como laboratorio a la intemperie, como colectividad activa, como comunidad experimental del disenso. Ahí estaban, por ejemplo, los enclaves copyleft, la guerrilla de la comunicación y la producción abierta del pseudónimo multiusuario Luther Blisset (luego Wu Ming), que yo leía fervientemente a finales de los noventa.
Desde esos focos de rebelión situados entre el activismo, la experimentación, la teoría crítica, la ética hacker y la comprensión de la cultura como elaboración colectiva de código abierto, comencé a configurar una serie de laboratorios, microsimposios, círculos de lectura, escuelas imaginarias, grupos de estudio y acciones a la intemperie, donde fui ensayando, muchas veces al lado de otrxs, la creación de dispositivos donde la escritura se desplegaba como experiencia cooperativa, más allá de la página, la autoría o el virtuosismo, y permitía a todos los presentes tomar la palabra, escuchar y ser escuchados. Muchas otras cosas, que ya no pertenecen al régimen de la literatura sino del encuentro, es decir, de la micropolítica, han tenido lugar ahí. Pero es la escritura la que las ha hecho posibles.

Lejos de la tutoría paternalista, jerárquica y a menudo abusiva de los talleres literarios, donde se estabilizan los géneros y la figura del autor se profesionaliza, aquí las palabras, ya sean habladas o escritas, ya sea a través de frases compartidas, poemas comunales o testimonios susurrados, se despliegan fuera de sus formatos y dinámicas habituales (son, de hecho y con mucha frecuencia, la transgresión del formato), para ocupar un territorio nuevo, que podríamos llamar político y poético, donde bullen otras posibilidades expresivas hasta poner de cabeza todo aquello que suponen los mecanismos de significación. Porque hacer la crítica de este mundo empieza por hacer la crítica de sus lenguajes dominantes. Pedagogías sonoras y corporales, escrituras itinerantes y participativas, partituras de todos y de nadie, poemas voco-visuales, reescrituras, lenguajes agusanados o vegetales, aullidos, ululaciones, briznas, dibujos, ideogramas, neologismos, testimonios, asambleas y puestas en común: la mixtura de lo escrito con todo lenguaje vivo tiene lugar aquí, haciendo temblar la estabilización del texto hacia una abrumadora profusión coral de la escritura.
Escribir desde ese otro lugar significa ir al encuentro de comunidades temporales o duraderas, lugares donde los cuerpos parlantes configuran espacios habitables entre conocidos y extraños. Más que crear objetos y obras destinados a circular en museos o librerías, más que transmitir un conocimiento técnico de la literatura, lo que busca una contrapedagogía en el campo expandido de la escritura es la activación de procesos que reconozcan la agencia de quienes fueron inicialmente espectadores, lectores o alumnos, en tramas de complicidad creativa y coproducción de significado. La filósofa y activista catalana, Marina Garcés ha escrito que educar “es aprender a vivir juntos, siempre y cada vez. Es estar en lo inacabado que somos: abiertos, expuestos, frágiles. Por eso, educar es una práctica de la hospitalidad que tiene como misión acoger la existencia desde la necesidad de tener que imaginarla”. Me gusta pensar en esta práctica como una pedagogía deshilvanada, una escuela del afuera. Al margen del régimen de representación literaria, fuera de la academia, caminada en los bordes y a la deriva, marginal pero tumultuosa. Esta otra pedagogía de la escritura (o epistemología indisciplinada) quisiera jalar de ese hilo trenzado en Latinoamérica por la educación popular, Paulo Freire, Luis Camnitzer, Cecilia Vicuña, Mônica Hoff, Taniel Morales, Rubén Ortiz, Rafael Mondragón y tantxs otros artistas-educadores de cuyos sembradíos hemos cosechado tantos frutos.

Creo que escribimos siempre con palabras prestadas. No importa cuán absortxs o solitarixs nos encontremos en nuestra habitación propia, las palabras (las mías, las tuyas) nos vienen de alguien más: la lengua de nuestra madre, los libros que nos preceden, las conversaciones íntimas o callejeras, la memoria colectiva, ese inmenso orbe verbal que nos acompaña y excede. Como cualquier acto de transmisión cultural, la escritura no ocurre en soledad. Si cada frase tiene detrás de ella una historia que involucra otras frases, entonces, a través de nosotrxs hablan muchas voces. Cuando escribimos somos una multitud.
Pensar la escritura colectiva tiene que ver, entonces, con el desplazamiento del libro, la página o la autoría individual, hacia una intemperie numerosa, una escritura fuera-de-sí, expuesta a la alteridad, como ha escrito Jean-Luc Nancy, que se inscribe como cuerpo colectivo en una vasta y compleja red de relaciones históricas, sociales, políticas, territoriales. Recuerdo ahora esa frase de Gilles Deleuze en su libro Crítica y clínica: “Escribir no es imponer una forma (de expresión) a una materia vivida, no es contar los recuredos, los viajes, los amores y los lutos, los sueños y las fantasías propios; la literatura sólo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee del poder de decir Yo.” Pienso que las figuras pedagógicas como “el aula del afuera”, “la escuela desescolarizada”, “el laboratorio” o incluso “el taller experimental”, han sido los dispositivos de creación conjunta, donde he(mos) ido cultivando para la escritura la posibilidad de enunciación de esa tercera persona. A través de los relatos entrelazados, las experiencias habladas en grupo y el hacer juntxs, estos enclaves de enunciación colectiva adquieren otro cuerpo. Dejan de ser una idea propia para levantar un tercer espacio, una especie de campamento levantado temporalmente por la participación de las personas que asisten y cohabitan los procesos con sus palabras. Acá tienen lugar la escritura y algo más: la construcción directa de momentos de vida intervenida, donde se experimentan otras formas de relación, otros usos del tiempo y de los lenguajes, desviándolos de su instrumentalización. A diferencia de los procesos de la literatura convencional, que tiende a terminar en un libro cerrado en sí mismo, la escritura colectiva configura procesos abiertos, a veces erráticos, sostenidos por múltiples agentes, que no siempre terminan en un libro. A veces culminan en pancartas, muros, pisos, fanzines, mensajes de texto, karaokes. Pero, sobre todo, se trazan como experiencias encarnadas, como la posibilidad de devenir otrxs. Al final sabemos que lo que queda por escrito es ese encuentro: el registro de ese momento en el que los cuerpos se reúnen para escribir. Escrituras del cuerpo vibrátil, para decirlo al lado de Suely Rolnik: escrituras de un cuerpo que se ha dejado afectar por la respiración de otros cuerpos.
En su libro La sublevación, Franco Berardi Bifo señala que la hiper abstracción digital y financiera ha provocado una crisis de la presencia: un permanente intercambio lingüístico sin cuerpo. Creo que la escritura de la presencia puede ser también un desafío al régimen del capitalismo digital, en la medida en que habita un presente donde la escisión entre palabra, cuerpo y afectividad no existe más. Porque “los cuerpos son irreductibles a los flujos”.
Escribir juntxs no es una experiencia dada, hay que inventarla cada vez. Carece de reglas y preceptivas y, por eso, cada comunidad o grupo dispuesto a la palabra colectiva crea en cada momento sus propias rutas y acuerdos. Pero hay algo que he ido entendiendo a lo largo del tiempo: escribir juntxs atraviesa (por) el cuerpo. Acompaño estas intuiciones con aprendizajes que me vienen de la danza butoh, las cosmovisiones quechuas o los canacos de Nueva Caledonia, para quienes todo el mundo es persona (también el monte y el árbol y el río) y el cuerpo no es, como en la concepción occidental, lo que distingue a los individuos entre sí o al humano de la naturaleza. No es un cuerpo que dice yo, sino un cuerpo que dice nosotrxs (junto con gusanos, arañas, aves y yerbitas). Para quienes hemos nacido en la separación, es decir, en las megaciudades tecnificadas o bajo la concepción individual del cuerpo de la modernidad, no es fácil repensarnos desde nuestras interdependencias o, como dice Silvia Federici, reencantar el mundo. Por eso, en los laboratorios para escribir juntxs es vital la invención de situaciones, dispositivos o pequeños rituales que propicien las aperturas, las zonas afectivas, desde el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad compartida. Perdemos la vertical, nos dejamos sostener, nos desplazamos en espirales, como entradas a otros estados de invención. Lo cierto es que casi nunca nos sentamos a escribir alrededor de una mesa. Lo hacemos a pie o a ras del suelo o provistos de cuerdas para poner en movimiento un plumón colectivo. Pienso en una escritura del ritual y la juntanza, pero también de la irreverencia y el juego alocado. Una escritura bailada sin virtuosismo, propiciada sin crueldad. Una escritura táctil, sensorial, porosa, capaz de despertar nuestros sistemas nerviosos y que, como los pulpos, piensa y siente con todos sus tentáculos. Sin esa porosidad, la escritura colectiva se vuelve rígida, pues no logra desmontar del todo las expectativas de rigor sintáctico, la coherencia, el sentido y la conclusión de la escritura cartesiana, hegemónica o individual. En la escritura colectiva no hay buenos o malos resultados, a veces, ni siquiera hay un final. La escritura colectiva es un proceso siempre inacabado: ahí donde mi mano no alcanza, llega el brazo de alguien más. Ahí donde mi palabra se estanca, aparece el decir de otra persona. La escritura se continúa desde un cuerpo provisto de muchos oídos, muchas voces, muchas singularidades. Soltar el control, alternar la palabra, virar direcciones, ladearse: todo lo contrario a las políticas del liderazgo individual, del Estado o el consenso del mercado. De ahí que me refiera a ella como a una escritura micropolítica, atenta a lo inmensamente pequeño, la historia contada a domicilio, la metamorfosis aquí ahora sobre este pliego de papel kraft mal recortado sobre el pasto, donde ensayamos un saber entreverado.
Pero hay algo más, algo que se tensa al interior de estos procesos: todo lugar colectivo es político no porque sea un espacio compartido, de mutuas resonancias, sino precisamente porque es el lugar de la alteridad, es decir, de la traducción (a veces) imposible. Lo que funda lo político es esa diferencia, el malentendido, el error, el desacuerdo, la diversidad de experiencias y usos del lenguaje. No el consenso, no la sintonía, no la sinonimia, sino la cacofonía de voces. En el encuentro con otrxs, siempre encontramos zonas de opacidad, zonas intraducibles, y habitar lo colectivo no puede dejar de pensar en eso, en la singularidad radical. Porque idealizar lo colectivo, ya lo sabemos, sólo conduce hacia tiranías insospechadas, ocultando las desigualdades y los privilegios. En estos lugares de encuentro-desencuentro es vital atender las disonancias en vez de buscar una armonía forzada, escuchar todo lo que desborda al lenguaje, los silencios, los equívocos, las tensiones, viéndonos a los ojos. Cómo habitar el conflicto, cómo habitar la diferencia desde el deseo común, es la pregunta que late al fondo de las micropolíticas de la escritura colectiva. No se funda en la imposición, en la colonización o el argumento definitivo, sino en la escucha y la relación. El tipo de compromiso y de cuidados que implican los espacios micropolíticos, esta forma de prestar atención a las insuficiencias o imposiciones del lenguaje, podría ser un aporte crítico para intervenir en este momento de extrema incomunicación y neo fascismos en el que estamos sumidos y, también, el lugar posible de un lenguaje embrionario, desde donde podemos empezar a imaginar nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas formas de decir el mundo, distintas a las que tenemos ahora y que ya no nos alcanzan para nombrar lo que nos pasa en medio de la crisis planetaria y sus distintas formas de despojo y violencias instituidas.
Quizás la escritura del cuerpo colectivo sea como esos huertos cultivados en los lotes baldíos de las urbes ultra tecnificadas y asfixiadas por el tráfico, un lugar tranquilo en medio de aguas turbulentas, que nos permite politizar el malestar que nos habita, entrar en el malestar y permanecer allí juntxs para cultivar un aprendizaje sobre lo que todavía no existe o no tiene nombre. En él germinan algunos saberes disidentes, vidas transfiguradas, amistades perdurables, existencias todas que reclaman su derecho a otro futuro, distinto al de la catástrofe capitalista. Como sucede cuando se cultiva un huerto en común, la escritura colectiva sólo existe si a ella concurren el deseo y las preguntas de todxs para hacer delirar la lengua del poder, inventando otra lengua. Ni más ni menos. Con esto quisiera decir, para terminar, que estos minúsculos jadines de escritura numerosa se convirtieron para mí en un refugio, lugares de amparo y protección temporal frente al aislamiento, la violencia patriarcal, la confusión ideológica y el terror. Gracias a ellos, no me volví loca.

 Vivian Abenshushan (ciudad de México, 1972) es editora y escritora interdisciplinar. Su práctica, tanto individual como colectiva, se ha centrado en explorar estrategias estéticas que confronten los procesos del capitalismo contemporáneo y sus estructuras de producción cultural, así como las relaciones entre arte y acción política, procesos colaborativos, redes feministas, pedagogías desescolarizadas y prácticas experimentales en la escritura. Ha publicado los libros: El clan de los insomnes, Una habitación desordenada y Escritos para desocupados, publicado por la editorial Surplus bajo una licencia copyleft (www.
Vivian Abenshushan (ciudad de México, 1972) es editora y escritora interdisciplinar. Su práctica, tanto individual como colectiva, se ha centrado en explorar estrategias estéticas que confronten los procesos del capitalismo contemporáneo y sus estructuras de producción cultural, así como las relaciones entre arte y acción política, procesos colaborativos, redes feministas, pedagogías desescolarizadas y prácticas experimentales en la escritura. Ha publicado los libros: El clan de los insomnes, Una habitación desordenada y Escritos para desocupados, publicado por la editorial Surplus bajo una licencia copyleft (www.
©Literal Publishing. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor.
Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores y columnistas son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de esta revista ni de sus editores, aunque sí refrendamos y respaldamos su derecho a expresarlas en toda su pluralidad. / Our contributors and columnists are solely responsible for the opinions expressed here, which do not necessarily reflect the point of view of this magazine or its editors. However, we do reaffirm and support their right to voice said opinions with full plurality.
Posted: February 26, 2023 at 9:10 pm